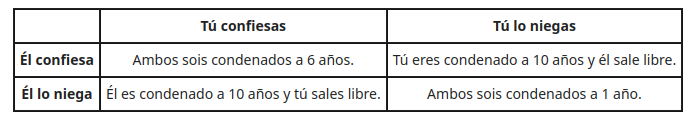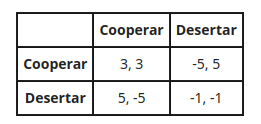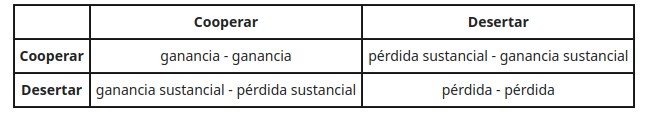Desde que el ser humano, hará unos diez mil años, abandonó su vida de cazador-recolector y se estableció en ciudades y estados cada vez más grandes, su natural tendencia al altruismo sufrió cambios impensables. Hasta ese momento, un indivíduo cualquiera, era capaz de cooperar con, y hasta de dar la vida por, los miembros de su clan; no en balde compartían con él la mayoría de sus genes y eran, en mayor o menor grado, su familia. Pero, cuando las ciudades crecieron hasta alcanzar decenas de miles de pobladores, ¿cómo entendería la cooperación este animal nómada solo recientemente sedentarizado?
Por increíble que parezca la especie humana solucionó el problema desarrollando una conducta presente en muchas otras especies animales: el altruismo hacia un marcador.
Para quien no sepa qué es eso del «altruismo hacia un marcador» le diré que, algunas especies animales, por ejemplo, usan de feromonas para reconocerse como miembros de un mismo equipo; el ser humano, sin embargo, para conseguir lo mismo recurre a complejos mitos y relatos que acaban encarnados en banderas, escudos, símbolos, textos, religiones…
En mi ciudad, Cartagena, hemos tenido muchos marcadores de esos: en 1873, por ejemplo, fue la República Federal y eso nos llevó a entrar en guerra contra el mundo; de modo que me entenderán si les digo que, tratar el tema en el que pienso adentrarme tras esta larga introducción, puede suponerme no pocos peligros, porque trata del último marcador que ha seleccionado como seña de identidad el «homo carthaginensis»: los michirones.
Sí, créanme, en este momento, si usted quiere soliviantar a la grey carthaginesa, le bastará para hacerlo afirmar en público que los michirones «son murcianos». Pruebe usted a hacerlo, por ejemplo, en Facebook y verá cómo el número de interacciones aumenta súbitamente y el recuerdo de su señora madre se dispara exponencialmente.
Recientemente he comprobado con no poca consternación como, algún habitante de la vecina ciudad de Murcia, reclamaba para su patria el ser la cuna y lugar de nacencia de esta preparación culinaria; afirmación inmediatamente contestada por furibundos carthagineses y carthaginesas sin que, por cierto, ni unos ni otros, aportasen dato alguno que justificase sus patrióticas afirmaciones. La carthaginesidad o murcianidad de los michirones quedó reducida en ese debate —y debo decir que en todos los que he presenciado— a puros actos de voluntarismo gastronómico-patriótico.
Creo pues llegado el momento de desvelar el enigma de los michirones y aclarar de una vez para siempre su origen. ¿Cartageneros? ¿Murcianos? A partir de hoy lo sabrán ustedes.
Antes de entrar en harina debo aclarar que tan importante debate, crucial sin duda para el futuro de esta región, no puede zanjarse con afirmaciones sin documentar y es por esto que esta tarde me he decidido a llevar a cabo una investigación científica de altura con apoyo de un meticuloso trabajo de campo. Hoy avanzaré mis conclusiones en este post y ya, dentro de unos meses, daré a la imprenta los varios volúmenes de que consta este concienzudo trabajo científico.
Comencemos sentando mi tesis de partida: tratándose el michirón no más que de un haba seca rehidratada y luego cocinada, no es lógico pensar que sea exclusiva del sureste peninsular, sino que deben poder encontrarse preparaciones semejantes en cualquier ámbito geográfico donde se cultive la «Vicia Faba», que es el nombre científico del vegetal que nos ocupa.
Me he aplicado a la tarea y el resultado ha sido sorprendente: preparaciones similares a los michirones se llevan a cabo por toda la cuenca mediterránea, oriente medio, la India e incluso el lejano oriente. Son un plato habitual en Marruecos o Siria, pero donde han adquirido carta de naturaleza y son el «plato nacional» es en Egipto donde, una de las formas de prepararlos (el «Foul Medammes» —literalmente habas preparadas—) es para ellos una seña de identidad solo comparable al Canal de Suez o a las pirámides de Giza.
Para acreditar mis descubrimientos con la pertinente prueba testifical, he decidido acercarme hasta la tienda de comestibles que hay debajo de mi casa, pues al hombre que la atiende le había detectado yo trazas de ser egipcio, fundamentalmente por mantenerse sistemáticamente de perfil cuando hablaba conmigo y por la peculiar forma de ángulo recto con mano en forma de cazo que adquiría su extremidad superior derecha al cobrar.
Me equivoqué, mi gozo en un pozo, mi amigo el tendero no era egipcio sino sirio y, aunque al principio pensé que su información no me sería de utilidad, luego he comprobado que el hombre era un pozo de ciencia culinaria.
Testigos de nuestra conversación han sido un cliente de color (negro) y un representante de productos alimenticios con trazas ecuatorianas.
No bien le he planteado mis dudas a mi amigo el tendero, casi se parte de risa y ha empezado a sacarme michirones de todas las clases y calibres que se puedan imaginar, mientras me detallaba las mil y una formas de cocinarlos. Cuando le he preguntado por el «Ful Medammes» se ha sonreído y me ha dicho: «Ful Medammes es lo que yo desayuno todos los días.»
Me he quedado estupefacto, he tratado de indagar si este hombre que desayunaba michirones no tendría ancestros cartageneros, pero no, el hombre es natural de Homs (la Emesa griega) y todos sus antepasados fueron sirios desde que Asurbanipal fue elegido por primera vez alcalde pedáneo; por tanto no había duda: la adicción al michirón como tótem no es patrimonio exclusivo del sureste de la península ibérica, sino que está incluso más acendrada en las tierras del Nilo y Mesopotamia, lo que nos lleva a los momentos fundacionales de la civilización.
Estaba yo a punto de buscar el enlace entre los michirones y el poema de Gilgamesh cuando el sirio me ha dado una información que ha confirmado un bereber magrebí que se había unido a la tertulia: el michirón no está bueno si no hierve lentamente en una perola durante toda la noche.
El rito es poner los michirones a hervir antes de acostarse y dejarlos a fuego lento hirviendo hasta que llega la mañana, momento en que su «ternol» (digámoslo en carthaginés) es máximo. El bereber ha añadido a este rito la conveniencia de que la perola en que se hiervan los michirones sea de cobre, pero, en esto, el sirio no ha estado de acuerdo y ha reputado la tal costumbre un producto de la superstición occidental. Yo ni quito ni pongo, como me lo han contado se lo cuento, pero lo del cobre me ha dejado pensando en la profunda sabiduría de estos pueblos, pues, dicho metal, ahora sabemos que tiene propiedades higienizantes.
Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa, es decir, al origen de los michirones.
Parece evidente que, en cuanto a su preparación y consumo en forma de legumbre secada y rehidratada, ni murcianos ni cartageneros tenemos nada que hacer: los sirios comen michirones desde que Hammurabbi escribió su famoso código y se han encontrado restos (de michirones, no de Hammurabbi) que así lo atestiguan.
Y ahora volvamos a nuestra región ¿pudieron llegar entonces los michirones con los árabes?
Sin ninguna duda.
Los magníficos estudios del lexicógrafo inglés Robert Pocklington ponen de manifiesto que la palabra «michirón» proviene del vocablo árabe «misrun», cuyo significado es, literalmente, «pequeños egipcios».
¡Ah la etimología! ¡Ciencia poco valorada pero incomparablemente útil para entender una realidad que sólo podemos explicar con palabras!
Sin duda estos «pequeños egipcios» les habrán hecho recordar lo que les he contado más arriba del «Ful Medammes», plato nacional egipcio. De la misma forma que los sevillanos comen ahora «Soldaditos de Pavía» aquellos árabes que llegaron a España se refocilaron con estos «Pequeños Egipcios» (misrun) que, por fuerza, habían de consumir sin su aditamento cárnico actual de tocinos, chorizos y jamones pues, como es bien sabido, al profeta no le gustaban ni los andares del, con perdón, cochino.
¿Cuándo llegaron a juntarse la carne del puerco con los, ya sí, michirones?
Pues, obviamente, nunca antes de la Reconquista de Murcia y Cartagena aunque, ciertamente, ni siquiera entonces podríamos dar por cerrado el asunto porque ¿reputaremos michirones legítimos un guiso que no tenga ese puntito picante que da la guindilla y que lleva a tentar el porrón con más frecuencia de la que sería menester?
No, no hay michirones legítimos sino hasta después del descubrimiento de América, pues no fue hasta la llegada de esa genial invención mexica que es el chile, que los michirones se convirtieron en lo que hoy son.
Y ahora díganme: ¿quién inventó los michirones? ¿los sumerios que desecaron las habas desde el nacimiento de la civilización? ¿los egipcios que hicieron de ellos su plato nacional durante casi cuatro mil años? ¿los árabes que trajeron a España a esos «misrún» (pequeños egipcios) que comieron con deleite? ¿los cristianos que le añadieron el cerdo? ¿los mexicas que les dieron el picante necesario para hacer de ellos un pecado mortal?
Como casi todas las cosas, los michirones, no son de ninguna parte y son de todas partes un poco; pero, esto, estoy seguro que no habrá de hacer cambiar de idea ni a tirios ni a troyanos, como la Ley de la Evolución no ha persuadido a los creacionistas de que el mundo no se hizo en seis días o como mil guerras no han convencido a los patriotas de que, independientemente del color de las banderas, todas las sangres son rojas.
Mañana, usted, puede preguntar de nuevo de dónde son los michirones o quien los inventó y siempre habrá quien le responda: ¡De Murcia! o ¡De Cartagena! sin importar cuántos datos pueda usted aportarle.
Porque el verdadero enigma de los michirones no es su origen, el verdadero enigma de los michirones es tratar de comprender cómo el ser humano puede hacer de un trozo de tela teñida, de una madera tallada o incluso de un haba seca, un motivo para creerse distinto y aún porfiar por ello.
Y, ahora, permítanme que les cuente la razón profunda de escribir todo esto y esta no es otra que la fotografía que ven bajo estas líneas y que corresponde a unas imágenes que ilustraban una noticia televisiva sobre la desesperada situación de los habitantes de la franja de Gaza.
La foto, sí, como ven, muestra unas latas de michirones calentándose en un fuego improvisado y es aquí donde volvemos a el triste principio de este post, a ese «altruismo hacia un marcador» capaz de convertir a los seres humanos en héroes o en monstruos dependiendo de si el ser humano de enfrente tremola la misma bandera, cree en el mismo dios o sostiene la misma doctrina.
Quizá sea esa la gran verdad que encierran estos «pequeños egipcios», los michirones, esa que nos enseña el drama que encierra esta funesta enfermedad de hacer que, pequeños particularismos fragmentarios como la ideología, el lugar de nacimiento o la religión, haga perder a los hombres su condición de seres humanos y los reduzca a la pura animalidad.
Michirones.