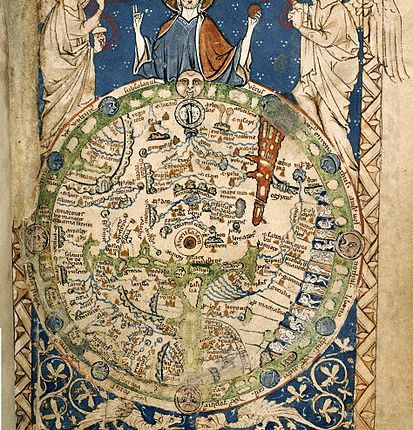El establecimiento del catolicismo como religión oficial del imperio romano provocó una serie de interesantes cambios que serían decisivos para la humanidad, hoy he andado cacharreando y tratando de sintetizar algunos de ellos.
La implantación del catolicismo como religión oficial del Imperio Romano supuso, en primer lugar, un cambio en la relación del ser humano con su entorno, un cambio en la forma de entender y organizar la sociedad, una jerarquía distinta de valores, una nueva respuesta a las preguntas de de dónde venimos y a dónde vamos y, por supuesto, un cambio en la forma de legitimar el poder. Y, siendo el catolicismo una religión mistérica incomprensible para la razón humana en algunos aspectos, el catolicismo también supuso un detrimento de las fórmulas racionales de conocimiento del entorno en favor de las fórmulas reveladas. La facultad de conocer, en última instancia, fue retirada al común de la población y, también en última instancia, entregada a una casta de personas que tenían el monopolio de la interpretación de la verdad revelada. El mundo católico es un mundo donde había una sola verdad, lo cual es, en muchos aspectos, tranquilizador.
Aún recuerdo cómo, durante mi educación infantil, se nos repetía a los niños la anécdota de Agustín de Hipona (San Agustín) que contaba cómo, paseando este cierto día por la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad, se encontró con un niño que, tras hacer un hoyo en la arena, se dedicaba a echar agua del mar dentro de él.
—¿Por qué haces eso, niño? (preguntó Agustín)
—Quiero meter toda el agua del mar en este hoyo.
—Pero ¿no ves que eso es imposible?
A lo que el niño respondió
—Más imposible es que tú entiendas eso en lo que estás pensando.
La anécdota ilustra bien que con el catolicismo hay cosas que no hay que tratar de entender, que son cuestión de fé y que, por ello, son cosas que se creen, no son cosas que se saben.
Este carácter mistérico del catolicismo hizo que, durante aquellos años oscuros que vieron el advenimiento de la Edad Media, la revelación ocupase un lugar central en lo relativo al conocimiento del mundo y que preguntarse por qué el mundo era como era y no de otra forma hasta cierto punto no tuviese sentido, el mundo era así porque así lo había creado Dios.
Esto no quiere decir que se renunciase a toda investigación, obviamente, pero sí que, en último término, la revelación era la fuente suprema de conocimiento y esta solo podía ser desvelada por una casta especial de hombres: los hombres de iglesia.
Así simplificadas las cosas no es de extrañar que, en el mundo cristiano, todo pareciese estar ordenado hasta los tiempos modernos. Dios gobernaba el mundo, la iglesia expresaba sus deseos extraídos de la revelación, los reyes lo eran por designio divino expresado a través de la sucesión hereditaria y eran ellos quienes gobernaban, hacían las leyes, declaraban las guerras y firmaban las paces, siempre bajo la supervisión de una casta sacerdotal que, curiosamente, ni era ni podía ser hereditaria pues regía el celibato, sino cooptada.
El mundo pues, para la civilización cristiana, fue un lugar seguro y conocido durante casi mil años, cada cosa estaba en su sitio y todo tenía una razón de ser dentro del plan divino, desde la vida terrena hasta la ultraterrena pasando por las formas de vida y de gobierno.
Pero con el redescubrimiento de la antigüedad pagana durante el Renacimiento, con la reforma de Lutero, con la aparición de la imprenta y la difusión de nuevas ideas, está visión monolítica del mundo comenzó a resquebrajarse tras mil años de hegemonía, la razón y la lógica comenzaron a salir del lugar en que les había confinado la revelación y el mundo, claro, se tambaleó.
En la caja de herramientas de la humanidad la razón y el método científico sustituyeron a la revelación como instrumentos del conocimiento y esto tuvo consecuencias políticas a la hora de legitimar las formas de gobierno existentes. Si no estaba tan claro que los reyes fuesen reyes por designio divino ¿por qué no buscar formas de gobierno y gobernantes de acuerdo con las reglas de la razón y no de la revelación?
Cuando en 1793 el rey de Francia Luis XVI fue guillotinado sin que a Dios pareciese importarle demasiado, una visión del mundo, del gobierno y del estado, comenzó a desaparecer.
Pero… Y si no era Dios quien legitimaba los gobiernos ¿Quién o qué era quien lo hacía?
Hubo que buscarle un sustituto a Dios como legitimador del poder y, de entre las muchas ideas que se propusieron una idea, no menos irracional ni inexplicable que la divina, se abrió paso con tremendo éxito, la nación, una idea que no pareció ser puesta en cuestión hasta que dos guerras mundiales devastaron el planeta poniendo en peligro la propia supervivencia de la especie humana en una hipotética tercera.
¿Qué era y que representaba esa idea llamada nación? ¿tenía algún fundamento racional? ¿era una idea filantrópica o perversa?
El cambio que sufrió el mundo en el siglo XIX no tiene parangón y en pocos años la visión del mundo de los seres humanos cambió por completo.
Pero ¿por qué narices les estoy contando yo todo esto una mañana de domingo?
Esa sí que es una buena pregunta.
Categoría: historias
Yo cumplo carnavales…
Yo había oído cositas del Carnaval de Cádiz antes de 1993, claro, como aquel cuplé de «Los Cegatos con Botas» a la visita del Papa o el archifamoso estribillo del Cuarteto de Rota de Currito de la Cruz (Campo) y ni que decir tiene que había visto en la TV en blanco y negro a aquellos «Escarabajos trillizos» (Los Beatles de Cádiz) que nos regaló Don Enrique Villegas.
Sin embargo no fue hasta 1994 que pude disfrutar del carnaval con la tranquilidad de tener un alojamiento estable en la zona a cuenta de mi familia política. Y fue maravilloso. Fue maravilloso porque yo nunca había disfrutado de una sesión de semifinales en el Teatro Falla o de una larga noche de chirigotas ilegales en el Barrio de La Viña. Allí descubrí que, además del arte mayor de coros y comparsas, existía en Cádiz el arte pequeño (arte sano) de los romanceros de la mano, o mejor dicho de la voz, de Salvador Fernández Miró (¡qué tío más grande!)
Fue un año maravilloso que, desde el teatro, dejó para el recuerdo detalles inolvidables de la mano del Noly, Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y aquellas «Viudas de los viejos del 55», porque gracias a ellos volvió el tres por cuarto bueno y aunque el viejo levantara la cabeza no creería que el «po-po-po-pó» de la presentación de aquellas viudas sea parte de la música de fondo que el público pone todavía al concurso del carnaval.
La final de aquel año creo que la recuerdo de memoria y aún le podría cantar buena parte de los repertorios de las agrupaciones. Recuerdo que en chirigotas la final era espectacular porque, además del Noly y sus viudas, estaban el Selu con sus «Titis de Cái» que venía de ganar dos años seguidos tras el pelotazo de «Los borrachos» y además, no se podía dejar de lado a «El Carapalo» con su chirigota de capillitas («Dios dijo hermanos pero no primos»), un grupo que me hacía morir de risa.
Sin embargo lo que para mí fue una sorpresa fue el otro finalista, un grupo fresco y simpático de superhéroes con madroñeras al frente del cual estaba un tío joven y simpático de la barriada de Loreto, Juan Manuel Braza «El Sheriff», el grupo se llamaba «Caimán» (como «superman» pero de Cái, «Cái-man»).
Desde entonces puedo contar con los dedos de media mano los años que no he podido pasar en Cádiz los días precisos para disfrutar del carnaval como un auténtico jartible porque, desde entonces y como las viudas, yo ya no cumplo años, yo cumplo carnavales.
Naturalmente hace un mes, en la primera sesión de preliminares del COAC 2024, me senté ante la tele dispuesto a disfrutar de una velada que se prometía magnífica pues en ella cantaban, entre otras, la chirigota del Selu y la del Sheriff. Y de pronto, ese tipo siempre joven, fresco simpático y sonriente que yo recordaba de Caimán, se puso a cantar un pasodoble en el que recordaba aquella noche de 1994 en que habían cantado juntos el Selu y él hacía 30 años.
Hacía 30 años.
Aquel tipo joven, fresco simpático y sonriente que yo recordaba resulta que ahora tenía 55 años, que el mismísimo Selu, como yo, ya no cumpliremos los 60 y que se me ha pasado media vida disfrutando con sus pamplinas, aunque ya estemos todos casi que para empezar a cantar el popurrí.
Ayer fue la final del Falla y, como hace 30 años ellos y yo echamos un buen ratito.
Este año Juan Manuel Braza «El Sheriff» será con toda justicia pregonero del carnaval y yo, como las viudas del Noly
«Con mis noventa abriles
y noventa febreros
llegaré hasta La Palma
con los chirigoteros
a cantar estribillos
de cualquier compañero,
si te quieres venir
en La Viña te espero.»
Napoleón
El pasado es un país distinto donde las cosas se hacen de forma diferente. El pasado es un país en el que, incluso, cuando usan las mismas palabras que nosotros, están diciendo cosas distintas.
Recuerdo cuando de niños, enfrentados al conocido soneto de Francisco de Quevedo que comienza con un «Miré los muros de la patria mía…», el profesor nos advertía severamente que cuando Quevedo hablaba de patria no se refería a España —que es lo que en principio todos pensábamos— sino a Madrid. El pasado, como digo, es un país distinto donde hasta las palabras significan cosas distintas y esto, muy a menudo, se olvida; unas veces por imprudencia, otras deliberadamente para apuntalar posiciones políticas propias.
«Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.
Salíme al campo; vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados,
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.
Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi báculo, más corvo y menos fuerte;
vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.»
Hoy hemos convertido la «historia» en una herramienta de lucha política, sobre ella inventamos o negamos naciones para, a continuación, extraer de nuestra parcial visión de la historia toda una serie de consecuencias políticas que, como pueden imaginar, están escritas en el aire o edificadas sobre el barro, tanto como nuestra justificación «histórica» de nuestra postura.
Tratamos de decidir si los «culpables» de una determinada guerra son unos u otros escarbando en la historia y, casi siempre para apoyar nuestra preferencia, no dudamos en bucear al año 1000 AEC para remontarnos al Reino de David o al 1200 AEC para argüir a propósito del establecimiento de los filisteos en la franja de Gaza.
Estamos enfermos de historia. No entendemos nada, somos todos novelistas históricos sin ser historiadores. Incluso a veces dudo de si los historiadores son en la mayoría de los casos historiadores.
Del mismo modo que Quevedo hablaba de patria y se refería a su pueblo (a mí me gusta llamar a Cartagena «mi patria» sólo por provocar a que me pregunten y explicar luego que lo hago a la manera de Quevedo) también existía la palabra «nación» pero también quería decir algo muy distinto. Si tienes tiempo y ganas busca en los textos de Benito Jerónimo Feijoo, el paradigma de los ilustrados, cómo define las palabras «patria» y «nación», verás que no tienen sentido político alguno.
Sí, en el pasado también se hablaba de España, Cataluña, Castilla y Portugal, pero te aseguro que, aunque las palabras eran entonces las mismas que ahora, su significado era profundamente distinto.
Y, sin embargo, sobre una comprensión deficiente del pasado, sobre la incapacidad para entender cómo pensaban hombres y mujeres muy distintas de nosotros, fabricamos quimeras y patrañas con que enfrentar a los seres humanos y buscarles una identidad que, a lo que se ve, debido al cine americano, a las franquicias de ropa y comida y a la fluidez de la información de estos tiempos se ha disuelto como un azucarillo.
Y no crean que les cuento todo esto como consecuencia de mi aversión al nacionalismo político (el cultural me apasiona) sino porque gasté 160 minutos de mi vida soportando un truño infumable llamado «Napoleón». Hacía tiempo que no veía en la gran pantalla nada tan grosero, tan zafio, tan tosco y tan ajeno a la cultura como ese bodrio. Un personaje apasionante como Napoleón, a caballo entre la ilustración y el romanticismo, entre la República y el Imperio, entre la antigüedad y la modernidad, es presentado de forma tosca y sin profundidad psicológica alguna por un director que, además, dirige pésimamente la puesta en escena de todas las batallas que nos trata de contar.
Kubrick y su Barry Lyndon se revolverían en su tumba, Spielberg y Salvar al soldado Ryan tienen que estar descojonados de este torpón y, sin embargo, oigo a los espectadores que salen del cine conmigo y me preocupo porque muchos —que ni saben quién fue Napoleón— se llevarán de él y de su época una idea absolutamente falsa.
Y serán luego esos ciudadanos quienes sobre fabulaciones históricas querrán decirnos cómo debemos vivir.
No puedo con esto.
La primera sentencia de la historia
La historia comienza cuando el ser humano inventa la escritura y es por eso que a todo ese larguísimo período de tiempo en que la humanidad no fue capaz de escribir le llamamos pre-historia.
Fue en Sumeria (actual Irak) donde, en algún momento entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era, se inventó la escritura y es por eso que la mayoría de las cosas que ocurren por primera vez en la historia ocurren en Sumeria, la tierra de los «cabezas negras».
Sí, la historia empieza en Sumeria como dijo Samuel Noah Kramer, quién tituló así su libro más famoso y es por eso que si ustedes quieren saber cuándo algo ocurrió por primera vez en la historia han de mirar hacia Súmer.
A mí, que soy jurista, por ejemplo, puede interesarme conocer la primera sentencia de la historia y a poco que investiguemos la hallaremos escrita en caracteres cuneiformes en una tablilla de barro hallada en la antigua ciudad de Nippur.
El asunto era complejo, tres hombres habían asesinado a un cuarto y, por razones desconocidas, confesaron su fechoría a la mujer del asesinado la cual calló y no denunció a los criminales. La tablilla de la sentencia dice así:
«Nanna-sig, hijo de Lu-Sin, Ku-Enlil, hijo de Ku-Nanna, barbero, y Enlil-ennam, esclavo de Adda-kalla, jardinero, han asesinado a Lu-Inanna, hijo de Lugal-apindu, funcionario nishakku. Después de haber dado muerte a Lu-Inanna, hijo de Lugal-apindu, dijeron a Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, esposa de Lu-Inanna, que su marido Lu-Inanna había sido asesinado. Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, no abrió la boca; (sus) labios permanecieron cerrados. Este asunto fue (entonces) llevado ante el rey en Isin, (y el rey Ur-Ninurta ordenó que el asunto fuese examinado por la Asamblea de Nippur».
Como vemos el asunto lo resolvió un jurado y la cuestión central a dirimir era qué pena había de corresponder a la mujer de la víctima que, conocedora de la comisión y la autoría del crimen, calló y no denunció. En un principio varios de los miembros de la asamblea querían condenarla a muerte junto con los asesinos pero en un momento dado dos hombres justos (los primeros abogados de la historia) tomaron la palabra y dijeron esto que la tablilla recoge:
«Estamos de acuerdo en que el marido de Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, ha sido asesinado, (pero) ¿qué ha (?) hecho (?) la mujer para que se la mate a ella?». (Entonces,) los (miembros de la) Asamblea de Nippur, dirigiéndose (a ellos), dijeron: «Una mujer a la que su marido no mantenía (?), aun admitiendo que ella haya conocido a los enemigos de su marido y que (una vez) muerto su marido se haya enterado de que su marido murió asesinado, ¿por qué no habría de guardar silencio (?) a propósito (?) de él? ¿Es, por ventura ella (?) la que ha asesinado a su marido? El castigo de aquellos (?) que lo han asesinado (realmente) debería bastar».
Finalmente los tres hombres fueron entregados al verdugo mas la mujer escapó a la pena capital.
Es la primera sentencia, el primer precedente jurisprudencial de la historia.
Los comuneros y la identidad nacional española
Me recuerda mi amiga Marta Díaz a propósito de la entrada anterior que hoy se celebra en Castilla y León el aniversario de la derrota comunera en Villalar y reparo en que, tal hecho, lejos de ser uno de los ladrillos fundamentales con los que se ha construido la identidad castellanoleonesa, fue durante todo el siglo XIX uno de los pilares sobre los que se construyó la identidad española. Quizá usted no me crea pero déjeme que me explique.
Desde la noche de los tiempos las sociedades las han regido unos líderes a los que ha legitimado una casta sacerdotal. Los reyes eran reyes no por voluntad de nadie sino por elección divina, de ahí que en las monedas de todos los reinos del mundo pueda leerse lo de «Fulano de Tal, Rey, por la gracia de Dios». Si no me crees busca una moneda del actual rey de Inglaterra, Carlos III, y verás que en ella pone literalmente alrededor de su cara: «Charles III•D•G•Rex». Esas iniciales «D» y «G» significan exactamente «Deo Gratias» (por la Gracia de Dios) y son las que legitiman a la, por ello, «graciosa» majestad británica.
Sin embargo esa legitimación del poder cesó cuando los revolucionarios franceses guillotinaron a Luís XVI, muerto el monarca y su legitimación divina ¿quién o qué legitimaba al gobierno revolucionario?
La respuesta la hallaron los revolucionarios franceses en un nuevo sujeto político: la nación.
Para Francia el proceso resultó simple pues además de ser un estado bastante unitario los revolucionarios se preocuparon de uniformizarlo más, no siendo una de las medidas de menor importancia, la forma en la que dividieron el país atendiendo no a su pasado histórico sino a accidentes geográficos, por ejemplo, el País Vasco Francés (Iparralde) para Francia es simplemente el Departamento de los Pirineos Atlánticos.
En la monarquía hispánica el proceso fue parecido pero no igual. Secuestrados los reyes por Napoleón los diversos virreinatos de la Corona (americanos y peninsulares) se organizaron en juntas a la espera de la conclusión de la guerra y la vuelta de los reyes pero, en el interín, en Cádiz y sin rey se reunieron las Cortes integradas por representantes de todos los virreinatos tanto americanos como europeos de la monarquía hispánica de Manila a las Islas Baleares. Y así, sin rey, estas Cortes aprobaron una Constitución en la que, al igual que en Francia, se buscaba la legitimidad en «la Nación Española» (primera vez en la historia que aparece la nación española como sujeto político) aunque no se supiese muy bien qué era eso de «la nación española» al hablar de una monarquía que tenía territorios en medio mundo.
Sí, cuando Napoleón invade la península, la monarquía hispánica está en el cénit de su expansión territorial —esto se olvida a menudo— y es en ese momento el estado más extenso del planeta. Confundidos ante semejante magnitud los constituyentes de Cádiz deciden definir la nación española usando de una tautología: la nación española es la reunión de todos los españoles de los dos hemisferios ya fueran europeos, americanos, indios, tagalos o mestizos de cualquiera de los anteriores.
El problema es que el rey, el abyecto Fernando VII, volvió y durante todo el siglo XIX los españoles de este lado del Atlántico anduvimos enredados en guerras civiles que, en el fondo, no eran más que el debate de si el gobierno de la nación se fundaba en el derecho divino de los reyes («altar y trono» decían los carlistas, «Dios, patria y rey» cantan aún) o si la soberanía emanaba de la nación cual pretendían los liberales.
Resolver miles de años de legitimación divina monárquica en un país fuertemente católico como era el nuestro costó cien años, cuatro guerras civiles y centenares de miles de muertos; aún hoy día, si miras una moneda de Franco, verás que pone «Francisco Franco Caudillo de España por la G. de Dios»; no, créeme, no te estoy contando ningún cuento.
Si para los carlistas durante el siglo XIX no había nada que inventar (el Rey era Rey y punto) para los liberales sí había mucho que inventar. Al igual que todas las recien nacidas naciones americanas andaban a la busca de su identidad inventando relatos nacionales en muchos casos absolutamente delirantes, los territorios europeos de la monarquia hispánica comenzaron a buscar su identidad como nación y esa identidad quienes más la buscaron y la construyeron fueron precisamente los liberales pues era a ellos (y no a los carlistas absolutistas) a quienes les urgía tener un fuerte concepto de nación y es por eso que la identidad nacional española que se construyó es, en muchos modos, liberal. Repasemos algunos de los mitos fundacionales de la identidad española que se fue definiendo en el siglo XIX y, para ello, nada mejor que analizar las escenas que se recogen en los más famosos cuadros del momento, pagados generosamente por las autoridades de la época.
¿Quién no recuerda «El fusilamiento de Torrijos» de Antonio Gisbert?
Pues bien, de los mismos pinceles de Gisbert salió «La ejecución de los comuneros de Castilla».
Para el designio liberal de lo que había de ser la identidad española Castilla era una pieza fundamental. Rodrígo Díaz de Vivar, El Cid, representaba a esa nobleza baja que se sentía tan igual a su rey que se creía con derecho a apretarle las tuercas tomándole juramento. Para esta visión de la identidad española Isabel y Fernando representaban la unidad nacional pero no así el extranjero Carlos I; la pintura histórica se recrea en la reina Doña Juana y frente a los monarcas extranjeros se prefiere la rebeldía comunera, imprescindible para el ideario liberal y es por eso que, el propio Gisbert, dedica a su ejecución la tan conocida pintura.
Para estos liberales, ahora, la nación española tenía vocación imperial y es por ello que existen cuadros como el de «Los almogávares entrando en Constantinopla» que aún hoy adorna las paredes del Senado de España.
Pero volvamos a los comuneros. Esta visión liberal de la identidad española tuvo un éxito fulminante y fue adoptada por la generalidad de los libros de texto que se editaban para los escolares. Castilla fue reivindicada por esa visión y fue por eso y no por otra cosa que, cuando se proclamó la Segunda República Española una de las franjas rojas de la bandera fue sustituída por el color morado del teórico pendón morado de Castilla (que, por cierto, jamás fue morado) a fin de resaltar el protagonismo, real o inventado, de Castilla en la forja de la identidad nacional española.
Obsérvese, incidentalmente, que en el cuadro de la ejecución nada nos recuerda a Carlos I porque, quiérase o no, ese extranjero fue emperador y aunque la versión oficial era que los reyes posteriores a Isabel y Fernando dilapidaron la herencia que estos les dejaron, la realidad es que, hasta Carlos IV el imperio de la monarquía hispánica no había hecho sino crecer territorialmente.
Hoy, al recordar que es la efemérides de la derrota de Villalar, recuerdo cómo me sorprendió que el episodio de los comuneros fuese elegido como relato para la identidad regional de la recién inventada comunidad autónoma de Castilla y León (antes Castilla era Castilla y León era León) y recuerdo cómo, ese mismo relato identitario, fue mantenido por la II República e incluso por el mismo Franco en cuyos libros los niños de entonces volvimos a estudiar a los reyes godos (como si estos fueran españoles); a Indíbil y Mandonio y a Viriato; al Cid Campeador; a Isabel y Fernando… En fin, a toda la panoplia de hechos y héroes sobre los que en el siglo XIX se fue forjando la identidad nacional española.
Durante los años de la transición, quienes la vivimos, vivimos un espejismo pues, cuando el mundo esperaba que en la más genuina tradición hispánica nos acabásemos matando, demostramos que todo lo que se contaba de la leyenda negra, del cainismo español, de las dos Españas, era eso: solo historia.
Y sin embargo, ahora, en estos últimos tiempos vuelvo a escuchar la turra de quienes reviven la leyenda negra y de quienes resucitan a Viriato; los viejos relatos vuelven desde la izquierda y la derecha a repetir unas letanías tan manidas como gastadas pero que aún sirven para dar argumento a posiciones políticas que no son de futuro sino de pasado.
Y en fin, hoy, cuando Marta Díaz me ha recordado que hoy celebraban en Castilla el aniversario de la derrota de los Comuneros en Villalar, le he contestado que eso tenía un post.
Un post como este y que nadie se me enfade.
Feliz día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En busca de la tumba de Marcus Oppius
Ayer un periodista, en twitter, tratando de hacer una humorada me preguntó quién sería el primer abogado de la historia. Le dije que eso no lo sabía, pero que lo que sí sabía es que el primer abogado de Hispania era cartagenero.
El hombre quedó suspenso y cuando le dije el nombre pensó que trataba de tomarle el pelo: Marcus Oppius.
—Ya, y se dedicaba al narcotráfico…
Su apellido, el de la «gens oppia», una familia patricia romana de antiguas raices sabinas, llegó muy probablemente a Cartagena como consecuencia de los negocios mineros que tenía por aquí. Marco, uno de sus hijos, se dedicó a defender causas en el foro y quiso ser enterrado aquí, en su patria.
Sus huesos deben andar enterrados por algún lado cerca de este lugar donde hoy escribo. Ejerció en el siglo I a.c., en plena edad dorada de la República Romana, y pudo compartir foro con Cicerón con quien, por cierto, sí que compartía la muy cartagenera costumbre de comerse alguna que otra letra al hablar (en este caso la «n» antes de «s» como también hacía Cicerón).
Poco sabemos de Marco Oppio salvo lo que de él nos cuenta su epitafio, contenido en una lápida hallada en Cartagena, reutilizada en el Castillo de la Concepción y que literalmente, reza:
M(arcus) Oppius M(arci) f(ilius)
Foresis ars hic est sita
flet titulus se relictum
La traducción, aparentemente sencilla, esconde no pocas sorpresas pues, bajo la primera de las lineas (Marco Oppio hijo de Marco), aparecen dos líneas que constituyen un «carmen epigraphicum» compuesto por un dímetro yámbico en la segunda línea y un cuaternario yámbico en la tercera. Si prescindimos de la traducción literal y nos acogemos.a algo más libre el epitafio de nuestro abogado vendría a decir lo siguiente:
Marco Oppio, hijo de Marco.
Aquí está enterrado el arte del foro
lloran los que quedan abandonados.
No pretendo que esta traducción sea exacta, de hecho, literalmente, es el “titulus” (la inscripción) la que llora al haber quedado abandonada, pero, aunque la traducción le quita toda la potencia poética al texto, creo entender el sentido y este debe ser parecido al que propongo.
Ser abogado en Roma, en palabras de Cicerón, era una profesión que no tenía más retribución que la admiración de los oyentes, el agradecimiento de los favorecidos y la esperanza de los necesitados y es esta retribución la que, a la hora de su muerte, encontró Marcus Oppius inscrita en una placa de caliza sobre su sepultura; la admiración (aquí está enterrado el arte del foro) y las lágrimas de los agradecidos y esperanzados.
No es mucho, pero quizá tampoco sea mucho más lo que puede esperar de su profesión un abogado.
Y ahora, mientras escribo esto, pienso en los abogados que conozco, los que ven cómo año a año los gobiernos les reducen sus posibilidades de ganarse la vida sin que nadie alce la voz para denunciarlo, los que no reciben distinciones ni medallas nacidas más de las relaciones cómplices que de los méritos verdaderos, los que aún consideran su trabajo más una profesión que un negocio… y me estremece la voz de Marcus Oppius surgiendo desde la noche de los tiempos; la voz de un abogado, uno de los nuestros.
Semana santa para tiesos
Si eres un abogado o abogada patanegra, de esos que ejercen solos o en un despacho pequeño con unos pocos compañeros, a estas alturas tienes que estar tieso, muy tieso, pero… ¡Sssshhhh! ¡que no se entere nadie!
Tú, abogada, saca el bolso y los zapatos buenos y tú, abogado, ponte la chaqueta y la corbata; los clientes no quieren tener abogados sin blanca y no es bueno que estando tieso dejes ver, aunque sea Semana Santa, que no que es que estés a dos velas, sino a dos cirios pascuales.
Yo, para ayudarte a pasar esta mala época, te sugiero que, en lugar de encerrarte en casa y simular que te has ido a esquiar a Baqueira Beret, comiences a propalar por tu ciudad que este año quieres disfrutar de la experiencia cultural de la Semana Santa de tu ciudad, de la cual no disfrutas hace años debido a la pandemia y a que antes solías pasar las pascuas esquiando en Chamonix.
Propalando la idea de que te quedarás en tu pueblo o ciudad no por necesidad sino por un imperativo cultural tus amigos y clientes te mirarán con respeto y podrás pasar estas semanas que faltan para que la huelga concluya gastando poco y sin desdoro de tu condición.
Ahora bien, esta estrategia tiene un peligro, cada pueblo o ciudad tiene un sinnúmero de personas entregadas a su semana santa, que la consideran la mejor del mundo y que se saben desde el año que se coronó canónicamente a la Virgen de la Amargura hasta las palabras exactas que dijo el desvergonzado de Poncio Pilatos cuando condenó a Jesús de Nazaret. Y claro, siendo tú un letrado o una letrada, no puedes dejar traslucir tu desconocimiento del tema de forma que, para que puedas salvar las formas y salir del paso exhibiendo conocimientos históricos poco frecuentes, te brindo esta serie de post que comienzo hoy a fin de que puedas vivir una Semana Santa consciente y en la que puedas distinguir el rito ortodoxo de las barbaridades de cada pueblo o ciudad y que te resultarán válidas tanto si eres un creyente fervoroso, como un ateo militante o un agnóstico lleno de dudas.
Pero, como aún no ha llegado en sí la semana santa, antes que nada hemos de tratar de conocer cómo eran y que pensaban los habitantes de Canaán, de Palestina, del viejo territorio del Reino de Israel o como prefiráis llamarle. La semana santa no se entiende sin saber cómo eran los habitantes de los lugares que menciona el evangelio, así que vamos, primero que nada, a conocer al paisanaje que rodeó a Jesús de Nazaret para lo cual será preciso hacer un poco de historia y remontarnos a unos 580 años antes del nacimiento de Jesús, justo ese momento que cantó el grupo de música disco Boney M. en su famosa canción «The rivers o Babylon» y que decía:
«By the rivers of Babylon
there we sat down
Yeah! We wept
when we remembered Sion».
Si no identificas la canción búscala en Youtube y verás cómo la has oído muchas veces. Su letra, nos cuenta cómo allá, por los ríos de Babilonia, «nos sentábamos y llorábamos al recordar Sión». Boney M. no inventó nada, es una canción escrita medio milenio antes del nacimiento de Jesús, concretamente es el Salmo 137 y se lleva cantando más de 2000 años.
A ver cómo te lo explico.
Seguro que en tu cabeza te rondan conceptos como «Israel», «Judá», «Las tribus de Israel» o la «Tribu de Judá» sin que sepas exactamente por qué a todos los israelíes se les llama «judíos» y cosas así. Si me lo permites voy a resolver todas tus dudas.
Desde la mítica época de David y Salomón (un rey este último de cuya existencia real se duda), que podemos colocar grosso modo unos mil años antes de Jesús, Israel nunca fue un solo reino. Tal y como ves en la imagen existía un rico Reino del Norte (Israel) en el que vivían principalmente las tribus de Rubén, Simeón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Isacar, Zabulón y las tribus de la estirpe de José, Efraín y Manasés.

Al sur de este reino existía un reino más pobre, con capital en Jerusalén, en el que vivían principalmente las tribus de Judá y Benjamín y que es el territorio que conocemos como Judea.
Por si alguien siente comezón o piensa que he olvidado a los levitas diré que a esta tribu, según la Torá, nunca se le adjudicó un territorio sino que, en cuanto que sacerdotes, los descendientes de Leví vivían desperdigados por ambos reinos dedicados a sus funciones sagradas.
Y ahora vamos al turrón.
El exilio en Babilonia
Los reinos de Israel y Judá (el reino del norte y el reino del sur) se encontraban situados entre las dos grandes potencias de la época, Babilonia en el oriente y Egipto al oeste, de forma que las tierras de Canaán fueron a lo largo de la historia un territorio en permanente disputa y hubieron, por tanto, de sufrir las arremetidas de unos y de otros. Como consecuencia de una estas arremetidas el Reino del Norte (Israel y las 10 tribus que lo poblaban) desapareció para siempre de la historia porque, doscientos años antes de los hechos que voy a contarles, los asirios cayeron sobre el Reino del Norte (Israel), lo derrotaron y deportaron a su población, las diez tribus, a Nínive donde fueron asimilados desapareciendo para siempre de la historia.
No es de extrañar que el mundo a partir de esa fecha conozca a los descendientes de Jacob (Israel) como «judíos» pues, excepción hecha de los descendientes de Benjamín y unos pocos levitas, la gran masa de la población del reino del sur era judía.
Es verdad que muchos habitantes del reino del norte huyeron despavoridos buscando en el Reino del Sur refugio de los asirios y es verdad que este éxodo de norteños hacia el sur tuvo consecuencias religioso políticas como veremos enseguida, pero también es verdad que el Reino del Norte recibió nuevos habitantes traídos por los asirios y conservó algún resto de población israelí originaria. Pues bien, esta amalgama de gente es la que la historia conocerá más tarde como «Samaritanos».
Creo que me estoy extendiendo de más pero merece la pena saber que en este momento el pueblo de Israel y el de Judá eran pueblos principalmente politeístas.
Sí politeístas.
No te dejes engañar por lo que parecen querer decirte en tu iglesia o culto sobre el eterno monoteísmo del pueblo de Israel o sobre el monoteísmo de David o de Salomón, si lees los textos con cuidado verás que no es así, que en Israel se adoraban toda la pléyade de dioses comunes a la región de Canaán y, además de Yahweh se adoraba a dioses como Baal o El y a diosas como Ashera.
Vale, no me crees, permíteme que te transcriba unas lineas del Antiguo Testamento, concretamente del segundo libro de los Reyes, capítulo 23 versículos de 4 en adelante. Sólo citaré un trozo porque la ristra de dioses que adoraban los judíos era interminable:
«Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. 5 Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. 6 Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. 7 Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. 8 E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba; y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. 9 Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. 10 Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. 11 Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos; y quemó al fuego los carros del sol. 12 Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová; y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. 13 Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón. 14 Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres».
Como puedes ver el templo de Salomón era un centro comercial con religiones y dioses de todos los gustos, desde ídolos levantados por el mismísimo Salomón (Astoret), hasta prostitutas sagradas consagradas a la diosa Ashera, pasando por el infame dios Moloc, al que los judíos sacrificaban su primer hijo recién nacido.
Tratemos de ser serios, antes del exilio en Babilonia que veremos después los judíos nunca fueron un pueblo monoteista (o monolatrista) y ello a pesar de los esfuerzos del bueno del rey Josías que fue quien ordenó sacar del templo y destruir todos los dioses a excepción de Yahweh.
Por otro lado fue también Josías quien dijo haber encontrado dentro del templo, donde se hallaba perdido, «el libro de la ley» que se decidió a imponer a todo su pueblo. La mayoría de los historiadores sostienen que este «libro de la ley» a que hace referencia Josías es el llamado «Deuteronomio», el quinto de los libros de la Torá o Pentatéuco que, según esta tesis, sería el primer libro escrito de la Biblia. El Génesis, el Éxodo y otros libros se forjaron, como veremos, durante el exilio en Babilonia y más tarde aún hasta etapas casi contemporáneas al propio Jesús.
Se supone que Josías destruyó los idolos y trató de construir un pueblo en torno a un libro acuciado por la necesidad de dotar de unidad a los judíos y a todos cuantos israelitas habían llegado del Reino del Norte huyendo de los asirios pero todo su trabajo se vendría abajo poco tiempo después, cuando el poder asirio fue sustituido por un nuevo poder emergente: Babilonia.
Como ya les adelanté en torno al 580 antes de nuestra era Babilonia cayó sobre el Reino del Sur, sobre Judea y tras derrotarla llevó al cautiverio al pueblo judío. ¿A todo? No. Sólamente a las clases más preparadas, a la nobleza, a la familia real, a los técnicos y personas mejor preparadas dejando al pueblo llano en una conquistada judea.
Son esos deportados a Babilonia quienes lloran su ausencia en salmos como el que Boney M. cantó 2500 años después y, sin embargo, fue este exilio en Babilonia el que verdaderamente dotó de señas de identidad al pueblo judío.
Por un lado los judíos entraron en contacto con una civilización mucho más avanzada que la suya y allí aprendieron un nuevo idioma de forma que dejaron de hablar hebreo, que quedó reservado a los textos religiosos, para pasar a hablar arameo, el idioma materno de Jesús.
Por otro lado los judíos pudieron conocer los textos sagrados y las ceremonias babilónicas que, con las consiguientes adaptaciones, hicieron suyos. Así llegaron a la tradición judía textos babilonios como el «Enuma Elish» del que se tomaron bastantes ideas para el Génesis, o del «Poema de Gilgamesh» del que se tomó toda la historia del diluvio universal, o del «Ludlul Bel Nemeki» con todo su planteamiento teórico sobre el mal, u observaron en la propia Babilonia el Entenemanki, el zigurat erigido en Babilonia en honor del Dios Marduk, edificado por dioses según los textos babilónicos y que alcanzaba el cielo, que sirvió de origen para el relato de la Torre de Babel. Observen que Babel es la misma palabra que dio origen al nombre Babilonia. «Bab» (puerta) «ilu» (de dios) o mas aún «Bab» (puerta) «ilani» (de los dioses). Todavía hoy «Bab» significa «puerta» en las lenguas semíticas de forma que, cuando oigas hablar del Estrecho de Bab El Mandeb, a la entrada sur del Mar Rojo, ya puedes especular con lo que significa.
En Babilonia los judíos mantuvieron su identidad como pueblo gracias a la ley, a esa ley que les dio Josías y que ellos fueron corrigiendo y aumentando con leyendas, relatos y mitos babilonios debidamente adaptados.
Para cuando el emperador Ciro el Grande, fundador de la dinastía persa aqueménida, liberó a los judíos y les permitió volver a su país estos habían sufrido una profundísima transformación cultural. Salieron politeistas y hablando hebreo de Judea y ochenta años más tarde volvieron allí hablando arameo y decididos partidarios del monoteísmo.
Ciro el Grande, además, les permitió reconstruir el templo de Yahweh que Nabucodonosor el babilonio había arrasado y no es de extrañar que, en uno de los libros capitales del Antiguo Testamento, el del profeta Isaías, se otorgue a este emperador, Ciro el Grande, la condición de «Mesías».
¿No me crees?
Acudamos al libro del profeta Isaías, capítulo 45 y leerás:
«Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2 Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3 y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados».
Es importante que sepas que donde lees «ungido» debes leer «Mesías» porque «Mesías» (Masiah) es la palabra hebrea que se traduce al español como «ungido». Dicho de otra forma, la palabra Mesías, se dice en castellano «ungido» del mismo modo que en griego se dice «Cristo» (Χριστός, Christós). Es decir, Mesías, Ungido y Cristo significan exactamente lo mismo. Mesías, Ungido y Cristo designan a cualquier persona sobre la que se ha derramado el aceite de oliva preparado en la forma que nos enseña el Antiguo Testamento.
—Pero yo no recuerdo que a Jesús de Nazaret nadie le echase aceite.
—Tranquilo, ya veremos eso otro día.
Por hoy debe bastarte saber que Ciro respetó a todos los dioses de los diversos pueblos de su imperio. Él, que adoraba a Ahura Mazda, el dios de los zoroastristas, respetó al dios babilonio Marduk y al judío Yahweh. Para Ciro, al parecer, bajo diversos nombres todos eran uno y el único dios… No es de extrañar que Isaías le considerase como «ungido» de Yahweh pues su posición espiritual indica ya el monoteísmo que acabará cuajando en el pueblo judío.
A la vuelta de Babilonia, el pueblo judío así transformado culturalmente, reedificó bajo el reinado de Zorobabel el templo de Yahweh y se dispuso a vivir feliz sin saber que por las tierras de Macedonia estaba a punto de nacer un niño que, educado por Aristóteles, estaba a punto de adueñarse de casi todo el mundo conocido y cambiar de forma determinante las creencias y la forma de pensar de una parte importantísima del pueblo judío.
Pero eso os lo cuento en la segunda parte de esta serie. Por hoy bastante hemos tenido con Babilonia, el exilio y Boney M.
El dominio griego
Parece que han sido muchos los abogados y abogadas que leyeron el post de ayer, lo que me confirma que el número de tiesos y tiesas que hay en nuestra profesión estos días es muy alto; esto me anima a seguir en mi tarea de ayudarles a desentrañar los secretos de la Semana Santa para poder disfrutarla sin gastarse un euro y, para ello, nada mejor que terminar de conocer cómo eran, cómo pensaban y en qué creían las gentes de la sociedad en que nació Jesús de Nazaret.
Ayer dejamos a los judíos felices, recién liberados por Ciro el Grande de su cautiverio en Babilonia y prestos a reconstruir el templo de Jerusalén. Habían vuelto de Babilonia llenos de nuevas creencias y tradiciones y hasta hablando un idioma nuevo llamado arameo (de «Aram» Siria) y, aunque miraban el futuro con esperanza, se equivocaban.
Se equivocaban porque en Macedonia, al norte de Grecia, unos años después de la liberación del cautiverio de Babilonia, el rey Filipo y su esposa Olympia tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Alejandro, un zagal que habría de cambiar la forma de pensar y la cultura del mundo.
Como Filipo y Olympia eran gente de posibles y tenían un buen pasar, en vez de mandar al chiquillo a un colegio público lo que hicieron fue contratar al tío más listo de aquel momento, un tal Aristóteles, un griego que se tiraba todo el día pensando y que lo mismo te demostraba que la tierra era redonda que te escribía dos o tres tratados de política. Como el zagal era listo y el profesor más aún el chiquillo nos salió una lumbrera que, además de guapo y bien plantado, tenía más gusto por las batallas que un tonto por un lápiz. Fue por eso que, en cuanto tuvo cosa de veinte años, se le puso en la cabeza conquistar el mundo. Y a ello se aplicó.
Relatar las conquistas de Alejandro sería tarea interminable, a nuestros efectos lo que importa es que en poco más de diez años conquistó Egipto, el Imperio Persa hasta India y la tierra que había entre ambos imperios: Canaán. Así pues, los judíos, allá por el año 300 y pico antes de nuestra era, recibieron a Alejandro y sus griegos alborozados pensando que les liberarían de la influencia persa pero se equivocaban y su alegría duró poco, al menos para una parte de los judíos, porque los griegos habían venido para quedarse, al menos culturalmente.
Lo más llamativo de los griegos es que, allá donde llegaban, contagiaban su cultura y pronto en todos los dominios griegos, en Persia, Bactriana, Ecbatana y donde menos se pudiese pensar, de la noche a la mañana se construyeron teatros donde se podía asistir a obras de unos tales Esquilo, Sófocles y Eurípides y la población abrazó con la pasión de los adolescentes las modas griegas y esto, a un judío como Yahweh manda, no podía gustarle.
—¿Has visto, Efrain, que han construido en la ciudad de David un gimnasio?
—¿Y eso qué es?
—Un lugar donde la gente se queda en pelotas y se dedica a dar saltos y perigallos.
—¡Yahweh nos proteja!
Y no es que fueran sólo los gimnasios, los griegos, con sus enloquecidas ideas, permitían a las mujeres que presentasen por sí solas pruebas en juicio e incluso les habían permitido ser «Arcontas» (Mandamases) en varias ciudades…
—¡Dónde vamos a llegar Efraín! ¡Válganme los querubines del Arca!
La fiebre helenística llegó a tal punto que si no hablabas griego eras un «looser» y no solo eso sino que con la moda de los griegos, el que más y la que menos, le daba a la cosa de la filosofía que era una actividad que se puso muy de moda y que era como hoy el rap pero con más flou. Un tal Platón, inesperadamente, se puso muy, muy, de moda.
—Efraín dicen que a los griegos les gusta la coyunda a pelo y a lana…
—¿Pero qué barbaridades dices Neftalí?
—Lo que oyes, sé que todos practican una cosa que llaman homomanfloritismo y que las mujeres son todas libanesas…
—Será lesbianas…
—¡Calla blasfemo!
Era evidente que la llegada de la cultura griega a Judea, el «helenismo», no podía acabar bien.
Y no podía acabar bien porque mientras la mitad de la población abrazó la cultura y costumbres griegas la otra mitad se arriscó en sus costumbres judías y la cosa llegó a tanto que ambas facciones empezaron a beberse el vino de espaldas. Sólo les doy un dato. Según el Evangelio la familia de Jesús vive en Nazaret, una minúscula población de Galilea que, sin más que unas decenas de habitantes, se encontraba a apenas cinco kilómetros de una gran ciudad fuertemente poblada por decenas de miles de habitantes: Séforis.
Con toda probabilidad José trabajó como constructor en Séforis (se conservan recibos de pago de constructores como José por obras en Séforis) pero, si se fijan, Séforis ni una sola vez es mencionada en los evangelios siendo la principal ciudad de la zona a gran distancia de las demás. ¿Por qué? Por el nombre pueden imaginarlo, Séforis era una ciudad habitada por una población fuertemente helenizada.
Dispuestos a acabar con ese sindiós unos patrióticos judíos, los hermanos Macabeos, se conjuraron para acabar con tanto libertinaje y de paso con el dominio griego y, gracias a ellos, hoy tenemos rollos macabeos y Maccabi de Tel Aviv. Sin estos hombres y sus acciones no puede entenderse la época de Jesús.
Vamos a ello.
Aprovechando que Judea estaba enmedio de los dominios de los Seleucidas (sucesores de Seleuco, general de Alejandro, gobernadores de Persia) y de los Ptolemaicos (sucesores de Ptolomeo, otro general de Alejandro y gobernadores de Egipto) los Macabeos fueron abriéndose paso a base de «palicos y cañicas» hasta lograr tomar bajo su control Jerusalén. Llegados allí se dispusieron a poner en orden las cosas y lo primero que hicieron fue ir al templo donde el Sumo Sacerdote los recibió alborozado…
—Loado sea el cuerno del altar de Elohim, por fin unos judíos como Yahweh manda por aquí…
—Déjate de bendiciones que venimos a solucionar la cosa sacerdotal y a poner en claro quién manda aquí.
—Por la barbas de Elías, ¿pues quién va a mandar? ¡el que dicen las escrituras! Hay que buscar un descendiente de David, ungirlo y…
—Para, para, para… Que nosotros no somos descendientes de David, que somos Macabeos…
—Pues entonces no va a poder ser porque la Torá es muy clara en esto y…
—Espera, que te vamos a enseñar lo que dice la Torá… ¡Judas! ¡Ve sacando el sable de degollar curas y enséñaselo aquí al amigo!
Como pueden imaginar la clase sacerdotal que gobernaba el recién recuperado templo tardó poco en ser destituida y expulsada al tiempo que los Macabeos la sustituyeron con otro grupo de gentes afines y que antes les obedecían a ellos que a las escrituras sagradas. Esta acomodaticia clase dirigente sacerdotal se establecerá en el templo y protagonizará buena parte de los sucesos que se narran en la Semana Santa, son los conocidos como «saduceos».
Y ¿qué ocurrió con la clase sacerdotal depuesta?
Al parecer marcharon al desierto donde alimentaron la idea de que el templo estaba corrompido y sus sacerdotes usurpadores también. Sus creencias —y hasta hay quien dice que ellos mismos— están en la base de la comunidad Esenia, autora de los Manuscritos del Mar Muerto a los que, en algún momento, volveremos.
Y dicho esto creo que ya pueden ir ustedes haciéndose una idea de cómo estaba el patio en los años que Jesús vino al mundo: por un lado una población judía fuertemente helenizada y que en algunos casos ni siquiera hablaba arameo (por aquellos años se tradujeron todas las escrituras al griego pues había judíos que ya no podían leerlas en hebreo, la llamada «Septuaginta» base del Antiguo Testamento cristiano) y, al lado de esos judíos helenizados, estaban también los judíos patanegra que creían a pie juntillas en las tradiciones traidas del exilio y que se expresaban en arameo sin perjuicio de saber griego y hasta hebreo también. Pero no crean que los judíos patanegra estaban unidos, no señor, entre ellos y a cuenta del gobierno del templo, aparecieron tres sectas principales: los saduceos, los aristócratas que controlaban el templo y eran maestros en la ciencia de ponerse al sol que más calienta; los esenios, gentes tan íntegras y cumplidoras de las escrituras que andaban por los desiertos preparando los caminos del Señor y una nueva clase de gente, los fariseos, que, al igual que los esenios repudiaban a los usurpadores que se habían hecho con el poder del templo. Estos fariseos, a diferencia de los saduceos que solo creían en el mundo presente, ya creían en la resurrección.
Como ves el ambientillo era espeso en Judea en esos años pero, gracias a esto, se entiende mejor, por ejemplo, por qué Jesús se lió a trompadas en el templo. De hecho fariseos y esenios de buen grado hubiesen hecho lo mismo.
Y Jesús ¿que era? ¿helenista, fariseo, saduceo o esenio?
Buena pregunta, lo que pasa es que, para terminar de guisar este potaje, nos falta un elemento primordial: los romanos; unos tipos que llegaron a Canaán apenas 63 (sesenta y tres) años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, pero de eso nos ocuparemos mañana.
Llegan los romanos
Observo por las estadísticas que, el número de tiesos que aún sigue esta serie de post destinada a hacerles disfrutar sin gastar dinero de la Semana Santa, se mantiene así que ahí va hoy una nueva entrega. Si aguantan la entrega de hoy —sin duda la más espesa— los capítulos restantes harán las delicias del respetable pero… Hay que entender este.
Vamos al turrón.
Dejamos ayer a los judíos metidos en un follón tremendo, con media población adicta a la cultura griega, la otra media sintiéndose «muy judía y mucho judía» y gobernados por unos recien llegados, los Macabeos, quienes se habían apoderado de todos los poderes declarándose reyes —a pesar de no ser de la casa de David— y hasta del cargo de Sumo Sacerdote del templo que había reconstruido Zorobabel. Los judíos, para entonces, no tenían miedo ya de sus antiguos dominadores, los Seleúcidas, porque a estos les había salido un grano en el oriente de su imperio, una tribu de jinetes implacables que, en pocos años, construyeron un imperio formidable que abarcaba desde el actual Pakistán hasta el norte de Mesopotamia, dejando a los Seleúcidas apenas recluidos en lo que es la actual Siria: esos jinetes terribles eran conocidos como los Partos.
Parecía que las cosas iban medio bien para los judíos y que no podían aumentar mucho los problemas pero se equivocaban.
Se equivocaban porque un nuevo poder emergente, la joven República Romana, había adquirido intereses en el Mediterráneo Oriental y empezaba a estar hasta el «pilum» de la maldita plaga de piratas que asolaba la región del oriente de Cilicia y el norte de Siria, justo donde hacen ángulo la península de Anatolia (actual Turquía) y el norte de la vieja Fenicia, actual Líbano.

Como los romanos tenían muy poco sentido del humor cuando les tocaban sus naves decidieron poner fin al asunto de los piratas mandando a la zona a su mejor general, un tal Pompeyo, que acababa derrotar a Espartaco y sus esclavos rebeldes y al cual dieron, además, poderes especiales para hacer y deshacer a su antojo.
Pompeyo se plantó en Cilicia e hizo un escabeche de piratas notable pero, ya puesto en harina, no sólo se dedicó a apiolar piratas sino que se anexionó un montón de territorios en la península de Anatolia y, además, de paso conquistó los restos del Imperio Seleúcida que pasaron a formar parte de la República Romana con el nombre de provincia de Siria.
Faltaban apenas 64 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret cuando la República Romana se hizo fronteriza con el Reino Macabeo de Judea y pasó lo que tenía que pasar.
Diversos miembros de la familia de los macabeos resulta que andaban embroncados (as usual) por ver quien mandaba y concretamente dos de ellos, Hircano y Aristóbulo, andaban a tortas. Obsérvese, incidentalmente, que estos macabeos que habían llegado al poder diciendo que eran muy judíos y mucho judíos y oponiéndose a los judíos helenísticos, ahora llevaban ya nombres de pila griegos, lo cual es tan paradójico como si en la actualidad los reyes de España se llamasen Philip VI o John Charles I. Estos nombres nos dan una idea de cuán helenizada estaba la aristocracia judía.
Sigamos.
Viendo Hircano y Aristóbulo que los romanos andaban en la frontera, ambos, se dirigieron a Siria a pedirle ayuda contra su hermano respectivo a Pompeyo, pero no fueron solos, porque allí también se presentaron representantes de la secta de los fariseos a decirle que esos macabeos eran unos genares que ni respetaban a Yahweh, ni la Torá, ni nada de nada, y que, para gobernar, mucho mejor ellos que los macabeos del demonio.
Pompeyo, cuando empezó a enterarse del follón lírico que había en Judea entre helenizados, macabeos, fariseos, partidarios de Hircano, de Aristóbulo, esenios y saduceos varios, pidió tiempo muerto y dijo que le dieran cuartel para tratar de entender todo aquel galimatías, que le dejaran recabar informes.
Si Pompeyo hubiese leído los dos post que usted, amable lector o lectora, leyó ayer y anteayer, no habría necesitado pedir tiempo muerto, pero en la época de Pompeyo no había Facebook ni Twitter y, claro, el hombre andaba desinformado.
Estaba Pompeyo estudiando el asunto cuando el tontazo de Aristóbulo decidió atacar con sus tropas a Pompeyo y pasó lo que tenía que pasar, que fue aplastado sin levantar mano por las tropas de Pompeyo que vio resuelto el problema, pues, si sólo quedaba vivo Hircano, no iba a nombrar a otro (se ve que los fariseos no acabaron de hacerse entender) así que Pompeyo colocó a Hircano de Sumo Sacerdote y declaró a Judea estado vasallo.
Toda la toma de Jerusalén por Pompeyo de manos de Aristóbulo es un episodio bellamente narrado por el principal historiador judío, Flavio Josefo. El relato de cómo Pompeyo penetró en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén y vio lo que nadie podía ver sin tocar ninguno de los tesoros que allí se guardaban, aún eriza el vello pero, como esto es un resumen y hemos de llegar lo antes posible a Jesús de Nazaret, lo pasaré por alto.
Lo malo de las conquistas de Pompeyo es que ahora Roma hacía frontera con el imperio Parto a través del Reino vasallo de Judea y los puñeteros Partos eran tipos muy, muy, duros y acabaron siendo la némesis de la República Romana.
La República en aquellos años la gobernaba el triunvirato formado por Pompeyo, César y Craso y, mientras César andaba conquistando la Galia, Craso fue enviado a poner orden con el Imperio Parto. Fue una de las más brutales catástrofes romanas. Cuando faltaban apenas 50 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret, Craso fue brutalmente derrotado en Carras (Siria) donde, además de masacrar a un imponente ejército, los partos mataron a Craso y a su hijo.
Las consecuencias las imagináis, con Pompeyo y César como únicos supervivientes del triunvirato la guerra civil entre ambos no tardó en estallar y César, tras derrotar a Pompeyo, marchó tras él hasta Egipto donde otros dos faraones peleaban por la corona: Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra. Creo que no necesito decir lo que pasó, César se enamoró perdidamente de Cleopatra pero no sin que antes, su hermano, Ptolomeo XIII, cercase con su ejército a César de tal modo que este pensó que ahí se terminaba la fiesta.
Sin embargo un sorprendente 7⁰ de caballería llegó en ayuda de César; resulta que Hircano (el Sumo Sacerdote judío a quien Pompeyo había puesto al frente del Reino de Judea) apareció por Egipto con su ejército al frente del cual estaba el general Antípatro (otro nombrecito griego). Su inesperada llegada salvó a César de ser apiolado por las huestes de Ptolomeo XIII y todo fue alegría, felicidad y Cleopatra. Mucha Cleopatra.
La ayuda de Hircano y Antípatro no era desinteresada; nombrado Sumo Sacerdote por Pompeyo, enemigo mortal de César, Hircano venía a congraciarse con el nuevo «boss» y César lo agradeció confirmando a Hircano como sumo sacerdote y a Antípatro como Procurador romano en la zona. Es bueno que aclaremos que Antípatro tenía dos hijos, uno llamado Faisal y otro Herodes, un personaje este último que, seguramente, les sonará y que será decisivo en la historia de Jesús de Nazaret.
César, mientras tanto, tras pegarse unas vacaciones en el Nilo con Cleopatra navegando arriba y abajo y flipando con las cosas que había en Egipto, marchó un momentito a Roma para ver cómo arreglaba el asunto de los partos. Decidido a vengar la derrota de Craso, Julio César convocó una reunión en el Senado el 15 de marzo del año 44 antes de que naciese Jesús de Nazaret y allí ya sabéis lo que pasó: fue apuñalado a los pies de la estatua de su archienemigo Pompeyo.
Muerto César un nuevo triunvirato se formó con su hijo adoptivo Octaviano, Lépido y su sucesor moral Marco Antonio que, decidido a completar la obra de César y derrotar a los partos, marchó a oriente a preparar la campaña contra ellos y allí se encontró… ¿lo adivináis…? sí, con Cleopatra.
Perdidamente enamorado de Cleopatra (¿qué tendría esta mujer?) a Marco Antonio pronto se le olvidó el asunto de la guerra con los partos y comenzó a vivir de fiesta en fiesta con la faraona que acabó sorbiéndole el seso. Perdido en un delirio erótico de vino y rosas Marco Antonio ni se enteró de que los partos habían decidido que no iban a esperar a que los romanos fuesen por allí y que mejor serían ellos los que atacarían primero, así que, aprovechando la enésima enemistad entre dos personajes del clan de los Macabeos, los Partos se apoderaron de Judea apoyando a un sobrino de Hircano, el Sumo Sacerdote macabeo nombrado por Pompeyo y confirmado por César.
Faltaban apenas 41 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret cuando un sobrino de Hircano llamado Antígono (otro nombrecito griego) buscó y encontró ayuda en los Partos para derrocar a su tío.
El episodio merece ser narrado: cuando Antígono y sus partos llegaron a Jerusalén mataron a Feisal —uno de los dos hijos del general Antípatro— y tras detener al Sumo Sacerdote Hircano le cortó las dos orejas. No es que Antígono hubiese lidiado con torería a su tío, lo que ocurre es que para ser Sumo Sacerdote era imprescindible no tener tara alguna y con esto Antígono se aseguraba que nunca jamás volviera a serlo.
Si Antígono dio la vuelta al ruedo con las orejas no nos lo cuentan las crónicas.
Sé que el follón que les estoy contando es de padre y muy señor mío pero, si has llegado hasta aquí, verás que el final está cercano y que acaba de forma sorprendente.
Mientras le cortaban las orejas a Hircano y apiolaban a Faisal, su hermano Herodes se las apañó para huir hacia Egipto con lo puesto, es decir, apenas con 500 concubinas, con sus tesoros y otras fruslerías de nada y fue a Egipto a presentarse a Marco Antonio y a decirle:
—¡Salve! noble Marco Antonio, no es que quiera yo estropearte la fiesta Cleopátrica que tienes montada, pero es que los partos han conquistado Judea y, desorejado Hircano y muerta la descendencia del fiel general Antípatro, sólo te quedo yo para poner orden en este putiferio. Nómbrame rey de Judea y yo te arreglo el asunto.
—Vale noble Herodes, pero es que ahora me pillas ocupado, mira, yo te nombro rey vasallo de Judea y tú cógete un ejército mientras yo acabo de resolver unos complejos problemas de estado que tengo con su alteza Cleopatra, la faraona.
Y así fue. Faltaban 38 años para que naciese Jesús de Nazaret cuando Herodes reconquistó Jerusalén y puso fin al rollo macabeo. Ahora él era el baranda en jefe y ya estamos listos para que venga al mundo Jesús de Nazaret.
Los Herodianos: situación política en vida de Jesús
En el último episodio de esta serie «Semana Santa para tiesos» vimos cómo, muy poco antes de la fecha teórica del nacimiento de Jesús de Nazaret, los romanos habían tomado el control del Reino de Macabeo de Judea y habían colocado a su frente, con título de rey, a un tal Herodes.
Hoy, para aquellos abogados y abogadas que, exhaustos por la huelga del LAJ, han quedado tiesos como una mojama y no tendrán vacaciones, comenzamos los capítulos de nuestra serie dedicados a la vida de Jesús de Nazaret; con esto y con poco más podrán disfrutar de la semana santa como elemento cultural y antropológico sin que sus vecinos perciban que no llevan dinero en la cartera ni para pagar un par de torrijas.
Y ahora vamos al turrón.
No se sabe bien si Jesús de Nazaret nació cuando Herodes estaba a punto de morir o si nació cuando Herodes ya había muerto. Aclarar este punto me llevaría demasiadas horas así que, como aquí nos vamos a ocupar de la Semana Santa, prescindiremos de la Navidad y nos ocuparemos de los hechos que ocurrieron a Jesús de Nazaret ya crecido pero… Antes de empezar con él hemos de relatar algunas cosas que ocurrieron durante su infancia y adolescencia.
Hay que saber que Herodes, el rey que los romanos colocaron, no fue un mal rey si lo miramos desde el punto de vista constructivo. Además de un par de fortalezas brutales, Masadá y Maqueronte (no olvides este nombre) amplió y mejoró de tal manera el templo de Jerusalén que el pequeño templo construido por Zorobabel parecería un kiosco al lado del Corte Inglés. El templo que conoció Jesús de Nazaret fue, pues, obra de Herodes y son los restos de ese templo (los muros de su explanada) todavía, los que se ven cuando observamos alguna foto del muro de las lamentaciones.
En esos tiempos, Jesús, era un chaval que vivía en Nazaret, en Galilea, en el norte del Reino Herodiano de Judea. A cinco kilómetros de su casa —previsiblemente una cueva con porche a la entrada según parecen indicar los restos arqueológicos— la ciudad de Séforis se recuperaba de una más de las convulsiones políticas propias de Judea. Casi destruida la ciudad durante la juventud de Jesús la misma estaba en plena reconstrucción. Como ya sabemos Séforis era una ciudad fortísimamente helenizada a cuyos habitantes los judíos piadosos llamaban despectivamente «griegos» y, con toda probabilidad, fue el dinero que ganó José trabajando en esa ciudad el que sacó adelante a su familia.
José de oficio artesano o constructor (en el original griego, «τεχτων») no debía trabajar en Nazaret (una aldehuela minúscula con apenas unas decenas de pobladores donde difícilmente habría trabajo) sino en Séforis, una ciudad de decenas de miles de habitantes a apenas una hora andando desde Nazaret. De hecho las excavaciones arqueológicas han recuperado recibos de pago hechos a artesanos o constructores como José de Nazaret.
Mientras José trabajaba y Jesús era apenas un niño, Herodes murio (si es que no murió justo antes de que Jesús naciese), dejando, entre otros muchos, tres hijos a los cuales (Herodes era así) llamó también Herodes: Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Para no hacernos un lío con tanto Herodes lo vamos a simplificar llamándoles simplemente Arquelao, Antipas y Filipo (todos nombrecitos griegos).
Herodes, antes de morir, decidió repartir su reino entre estos tres hijos y lo hizo de la forma que se ve en el importantísimo mapa de abajo. Les ruego que lo observen cuidadosamente y lo memoricen porque, sin tener presente ese mapa, no se entenderán muchos de los sucesos de la semana santa.

Pido perdón de antemano porque el mapa está en francés pero es que todos los que he visto en castellano no representan exactamente la situación que yo quiero transmitirles así que, para quien no entienda francés, iré traduciendo en lo preciso.
Bien, pues, Herodes padre, al morir, le dejó el mejor trozo de la herencia al hijo más tonto (en esto el hombre tuvo poca vista) pues dejó a su hijo Arquelao (no sé si he dicho que era un inútil) toda la región de Judea y Samaría, la zona verde del mapa; es decir, la región donde estaba la capital Jerusalén, la antigua Jericó, Belén y la fortaleza de Masadá que seguro que os suena.
A Antipas, un salido mujeriego, tontolculo, cruel y vengativo, le dejó dos zonas separadas del reino: al norte Galilea, el lugar donde vivía Jesús y su familia y al sur Perea, el lugar donde se situaba la fortaleza de Maqueronte que, en este mapa francés, está rotulada como «Machaerus» pero que en cristiano se dice Maqueronte. Las zonas que Herodes dejó a su hijo Antipas son las coloreadas en grisáceo clarito y estaban separadas por una curiosa región llamada la «Decápolis» a la que Pompeyo dejó casi en régimen de autogobierno.
Finalmente al norte, con capital en Cesárea de Filipo (en el mapa francés «Caesarea Philippi») y coloreada en beige se encontraba el trozo de reino que dejó a su hijo Filipo.
Como véis, abajo a la derecha hay un territorio rotulado como «Nabatea», una zona de desierto donde campaban a sus anchas los riquísimos nabateos, unos caravaneros que eran los dueños del comercio en la zona y que, por ello, habían acumulado enornes riquezas. Si recordáis las películas de Indiana Jones o los documentales de TVE2, os habréis fijado en Petra, esa ciudad construida en la roca enmedio de desfiladeros alucinantes; pues bien, era obra de estos tipos. Quédate con este dato porque mañana jugarán un papel importante en nuestra historia.
Obsérvese, incidentalmente, que el peloteo de los herodianos a los romanos no podía ser más descarado; como podéis ver, al lado del lago de Galilea hay una ciudad que se llama «Tiberias» (en castellano «Tiberíades») y que había sido nombrada así en honor del emperador Tiberio y por hacerle la rosca; incluso al Mar de Galilea se le llegó a llamar «Lago Tiberíades». También encontraréis un par de «Cesáreas» (Cesárea de Filipo y Cesárea Marítima) bautizadas así ya imagináis en honor de quién y, en este punto del peloteo, sólo Herodes padre metió la pata al bautizar como fortaleza «Antonia» al principal bastión de Jerusalén en honor de Marco Antonio justito cuando estaba a punto de perder la guerra civil con Octaviano, el futuro emperador Augusto. Cómo arregló Herodes esa cagada os lo cuento otro día.
Creo que os dije antes que Arquelao, el heredero de Judea y Samaría era tonto de capirote y los romanos no tardaron en darse cuenta. Tener al frente de un reino vasallo un tontazo inútil del calibre de Arquelao era algo que los romanos llevaban muy mal hasta que, tras aguantar una sucesión de revueltas cruelmente sofocadas, majaderías y disparates, decidieron que lo mejor era deponer a Arquelao, mandarlo a la Galia, y hacer de Judea y Samaría provincias romanas.
Justo en este momento, cuando Judea y Samaría iban a pasar a ser provincia romana, fue cuando, para averiguar de cuanta gente se estaban haciendo cargo sobre todo a efectos fiscales, los romanos ordenaron efectuar el censo que parecen citar los evangelios y es por eso que se duda si, cuando nacio Jesús, Herodes estaba vivo o si nació cuando los romanos depusieron a otro Herodes, pero esta vez Arquelao.
Sea como fuere lo importante es que, al punto de iniciarse el relato evangélico de la pasión, el viejo reino de Israel estaba divido en tres partes, a saber:
Galilea y Perea, donde vivía Jesús y donde reinaba Antipas (Herodes Antipas) un tetrarca vasallo de Roma.
Al norte de Galilea el reino de Filipo (Herodes Filipo) un rey vasallo de Roma y al parecer no tan tonto como sus hermanos, con capital en Cesárea de Filipo.
Judea y Samaría, nuevas y recien estrenadas provincias romanas gobernadas directamente por Roma.
Así que, antes de seguir adelante, dejemos clara una cosa, Jesús era Galileo y su rey, al momento de ser detenido y ejecutado, era Herodes Antipas y quede esto claro porque, aunque parezca que no, luego tendrá su relevancia.
Y dejemos por hoy aquí la cosa porque en el próximo capítulo se va a liar la mundial y no quiero dejarles en ascuas hablándoles del mayor activista político de aquellos años, un alma solitaria que la liará tan gorda que el propio historiador Flavio Josefo hubo de dedicarle particular atención.
Lo veremos mañana.
Juan el Bautista
La huelga de LAJ se acaba pero en estos cuatro días que quedan para Semana Santa olvidaos de recibir mandamientos de pago ni resoluciones para nutrir la bolsa, mal que os pese vais a seguir caninos una temporada y tendréis que continuar preparando esta Semana Santa para Tiesos que nos espera.
Hoy la cosa va a estar interesante porque vamos a hablar de eso que no se puede nombrar en Facebook para que no te baneen… tú ya me entiendes.
Pero no nos dispersemos y vayamos, como siempre, al turrón.
Creo que ya les dije que Antipas, el rey de Galilea, era un salido y que esto iba a tener graves consecuencias a causa de la bronca que le montó uno de los activistas judíos más relevantes del momento, un tal Juan, un sujeto que andaba medio en cueros por el desierto en la región norte del Mar Muerto, vestido en plan Tarzán con solo unas pieles y comiendo de lo que pillaba. El tal Juan predicaba que el fin del mundo estaba encima y que había que arrepentirse y con eso y con una petera que cogió de echarle agua a la gente atrajo a sí multitud de seguidores. Juan, según nos dice el evangelio de Lucas, era primo de Jesús de Nazaret.
Luego nos ocuparemos de eso, ahora vamos a repasar un poco la vida sexual de Antipas pues fue determinante.
Al turrón diodenal.
Antipas había pegado un braguetazo de categoría pues había conseguido casarse con la hija de Aretas IV, el rey de los Nabateos, indómitos caravaneros que monopolizaban el comercio en el desierto por lo que estaban forradísimos. Pues bien, al salido de Antipas se le metió entre ceja y ceja que con quién a él le apetecía tener comercio carnal no era con la hija de Aretas sino con la mujer de su hermano Filipo.
El cisco que se montó no lo ha visto el ¡Hola! En todos sus años de edición. Antipas repudió a la hija de Aretas y le levantó la mujer a su hermano, una tal Herodias (sí la mujer se llamaba Herodias) que, además de ser su sobrina —tiene bemoles el tío— venía acompañada de su hija Salomé, una zagalica que, cuentan las fuentes, que era un tantico malvada, como su madre y como su padrastro.
Con lo que Antipas no contaba es con que a Aretas, el rey nabateo, no le iba a hacer ninguna gracia que le hicieran un feo a su niña y, en cuanto la niña volvió a Petra, Aretas le mandó un ejército a Antipas para explicarle lo mucho que lo estimaban él y su hija.
La guerra iba fatal para el satirón de Antipas quien, además, hacía tiempo que tenía el instestino sueltecillo ante la perspectiva de que Aretas lo agarrase —los suegros ya se sabe como son— de forma que optó por un inteligente movimiento estratégico que fue arrastrarse ante los romanos como una sabandija inmunda y pedirles por favor, por favor, por favor, que hiciesen algo porque lo escabechaban.
Los romanos, un poco hasta las narices de los hijos de Herodes, pusieron en marcha toda la máquina diplomática y bien que mal calmaron a Aretas de suerte que Antipas salvó la vida y volvió a su tierra.
Con lo que no contaban ni Antipas, ni su sobrina-esposa Herodias, ni su hijastra Salomé es que Juan, el primo de Jesús de que les hablé, los iba a poner de chupa de domine.
Porque claro, eso de quitarle la mujer a su hermano era una cosa que a los judíos como Yahweh manda no les parecía nada bien; mucho menos que el Rey anduviese por ahí buscando amantes y haciéndole feos a su mujer legítima (esta parte me quiere sonar bastante actual a mí) y, como Juan no era de los que se callaban, pues lo explicaba clarito y en público.
Como ya he dicho Juan era un asceta que andaba por el desierto en plan Tarzán predicando el fin del mundo y bautizando para quitar los pecados de quienes se arrepintiesen. Le llamaban Juan el Bautista y, como digo, era un tío que tenía muchísimos seguidores de forma que Antipas se acojonó porque la gente se estaba mosqueando con sus desmanes y la marea iba creciendo.
Creo que el final lo conocen ustedes, según el relato evangélico —creo yo que un poco novelado— habiendo metido Antipas preso a Juan el Bautista en la fortaleza de Maqueronte, cierta noche que la hija de Herodías estaba bailando para el sátiro de su padrastro, este, agradecido le dijo: «pídeme lo que quieras» y, la chiquilla, instigada por su madre, que estaba hasta la bisectriz de que Juan la pusiera de vuelta y media, dijo:
—Quiero la cabeza de Juan.
Y el resto ya lo saben ustedes, zas, bandeja de plata y tal.
El historiador Flavio Josefo le echa menos lírica a la muerte de Juan pero sus palabras nos hacen ver la tremenda importancia que como líder popular llegó a tener Juan el Bautista. Léanlo y reflexionen un poco, se las transcribo:
«En la actualidad, algunos de los judíos piensan que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios, y que fue muy justa, como un castigo por lo que hizo en contra de Juan, que fue llamado el Bautista: porque Herodes mató a quien era un buen hombre y comandaba la ira de los judíos, hubo justicia por ambas partes, y piedad hacia Dios, y así se iba al bautismo; para que el lavado [con agua] fuese aceptable para él, si se hacía uso de ella, no para quitar algunos pecados, sino para la purificación del cuerpo, en el caso de que el alma se haya purificado de antemano con la justicia. Ahora, cuando otros llegaban en tropel alrededor suya, porque estaban gratamente complacidos al oír sus palabras, Herodes, que estaba asustado por la gran influencia que tenía sobre el pueblo para ponerlo de su parte e iniciar una rebelión (porque ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que él les aconsejase) pensó que lo mejor era llevarlo a la muerte, para evitar cualquier daño que pudiera causar, y que lo le trajera dificultades, y ahorrarse a un hombre que podía hacer que ocurrieran y que se arrepintiera cuando fuera demasiado tarde. En consecuencia, fue enviado como prisionero, lejos del temperamento suspicaz de Herodes, a Maqueronte, el castillo antes mencionado, y allí fue condenado a muerte. Ahora los judíos opinaban que este ejército fue enviado como castigo a Herodes, y que es un signo del desagrado que Dios siente hacia él».
Flavio Josefo no era cristiano sino todo lo contrario, les detestaba, de forma que en sus palabras no hay sesgo de ninguna especie: Antipas mató a Juan por venganza y para que no se rebelase.
Y ahora deténgase un momento y piense:
¿Qué opinión cree usted que tendría Antipas de un primo y discípulo de Juan?
La noche que juzguen a Jesús de Nazaret lo veremos.
Jesús de Nazaret
Pero ¿quién era este primo de Juan el Bautista al que el mundo conocería después como Jesús de Nazaret?
En realidad sabemos poco de él, carecemos de ningún testigo directo que nos haya contado cómo era y qué decía, aunque sí que tenemos multitud de testigos de referencia que nos han hablado de él, el primero de los cuales fue un tal Saulo, nacido en Tarso, a quien la humanidad conocería más adelante como Pablo de Tarso.
Pablo de Tarso jamás vio ni escuchó a Jesús de Nazaret aunque sí conoció a su hermano (sobre el tema de los «hermanos de Jesús» puede discutirse mucho de forma que os lo ahorraré) Santiago y a varios de los apóstoles de Jesús con quienes tuvo relaciones no siempre buenas. Famosa fue su agarrada con Pedro en el llamado «Incidente de Antioquía» y que puedes leer en la carta que Pablo remitió a la comunidad de Galacia, una carta que se lee en las celebraciones de los diversos credos cristianos como «Epístola a los Gálatas». Este texto del año 50 (unos 17 años posterior a la muerte de Jesús de Nazaret) es probablemente el primer texto en la historia que nos habla de Jesús.
Lo malo de Pablo es que nos cuenta pocas cosas del Jesús hombre, del Jesús histórico, que es el que nos interesa como letrados, Pablo elabora una visión muy particular sobre Jesús de Nazaret y de ella beben casi todos los autores que más tarde hablarán de Jesús.
Aparte de las cartas de Pablo, del seno de la comunidad de seguidores de Jesús de Nazaret nos han llegado cuatro textos elaborados por personas no siempre bien identificadas pero a las que, tradicionalmente, se ha conocido como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de estos autores conoció tampoco a Jesús de Nazaret y lo que nos transmiten son las cosas que de él se contaban en las comunidades de la época. El primero en escribir su evangelio fue Marcos (no, no fue Mateo diga lo que diga Thiede en relación con el papiro Magdalena) y lo hizo más o menos en torno al año 70 sin que sepamos si fue antes o después de ese año clave en que se produjo la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos.
Es interesante observar cómo, sobre la narración de Marcos —la más breve y sencilla— el resto de los autores van añadiendo nuevos materiales y aunque esto es una materia muy compleja y de profundísimo estudio, a fines meramente divulgativos, podemos comparar cómo empieza cada uno de los evangelios.
El Evangelio de Marcos comienza con las siguientes palabras:
«Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío á mi mensajero delante de tu faz, Que apareje tu camino delante de ti.
3 Voz del que clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor; Enderezad sus veredas.
4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados.
5 Y salía á él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalem; y eran todos, bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados».
Como podéis observar en Marcos no se nos habla de Belén, ni de anunciación, ni de nacimiento virginal, ni de concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, ni de pastores, ni de reyes magos, ni de matanza de inocentes ni de huídas a Egipto. El Evangelio de Marcos nos deja sin Navidad pues comienza cuando Jesús de Nazaret, ya mayor, viene desde Galilea hasta donde predica Juan Bautista y es bautizado.
Son Mateo y Lucas los que introducen todo el relato de la Natividad y ofrecen dos versiones en gran medida incompatibles. Estos relatos del nacimiento de Jesús más parece un recurso literario frecuente en la época que un relato fidedigno de hechos.
El último Evangelio en escribirse es el del llamado Juan (no confundir con Juan, el apóstol, que ahora se sabe que con amplísima probabilidad no fue el autor) y su principio ya no nos presenta a un joven que acude a ver a un líder religioso-político como Marcos, o nos habla de un nacimiento lleno de prodigios muchos de ellos similares a los de otros personajes de la época, sino que Juan comienza su evangelio explicándonos que Jesús es Dios y que existió antes de nacer desde el principio de los siglos. Veamos cómo empieza Juan:
«En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Este era en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.
6 Fué un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan… (y aquí, sin hablar de Navidad ni de nada parecido comienza a hablar de Juan el Bautista).
Como ven ustedes, en apenas 30 años (del año 70 del evangelio de Marcos al año 100 del Evangelio de Juan) hay una metamorfósis notable en la percepción que cada evangelista tiene de Jesús, percepción a la que no es ajena la predicación de Pablo de Tarso quien fue difundiendo su particular visión teológica de Jesús de Nazaret.
Sin embargo, en el fondo de los relatos, una vez despojados de sus finalidades teológicas (eso es asunto de la fe de cada uno) podemos percibir una serie de hechos históricos que nos van a permitir esbozar un retrato-robot de quién y cómo pudo ser Jesús de Nazaret como ser humano.
Tras la revolución francesa trató de discutirse la existencia histórica de Jesús pero las pruebas, aunque no son directas, son abrumadoras.
Fuera de los seguidores de Jesús la noticia de su existencia nos llega por la pluma de alguien que, aunque tampoco le conoció personalmente, sí vivió en la Palestina de los años de Jesús: el historiador Flavio Josefo.
Flavio Josefo era un judío de los que en torno al año 70 participaron en la rebelión contra los romanos que dio lugar a que estos arrasasen el templo, masacrasen a los defensores y estableciesen férreas medidas contra los judíos. Por carambolas del destino Flavio Josefo, cuyo final evidente era morir a manos de los romanos como rebelde, profetizó a Vespasiano que sería emperador y este —que en efecto fue más tarde emperador— acabó cogiéndole cariño al judío chaquetero profeta y llevándoselo a Roma a vivir como un marajá. Josefo (que así se llamaba el sujeto) cambió su nombre por el de Flavio Josefo en honor de su protector y, ya en Roma, se dedicó a escribir la historia de los judíos. Su conocimiento de la realidad de Judea es apabullante y, dado que no solo no es seguidor de Jesús sino contrario a esta secta, sus informaciones debieran ser objetivas.
Lo malo es que los textos de Flavio Josefo no fueron conservados por judíos sino por cristianos quienes, llevados de la piedad y del ansia de arrimar el ascua a su sardina, a veces los «maquillaron». El fragmento principal de Flavio Josefo relativo a Jesús de Nazaret hasta hace unos años, nos había llegado así:
«Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio [si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo], y atrajo hacia Él a muchos judíos [y a muchos gentiles además. Era el Cristo]. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero (madero de tormento), aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron [ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre Él los santos profetas]. La tribu de los cristianos, llamados así por Él, no ha cesado de crecer hasta este día».
La realidad es que el texto está maquillado y esto —aunque se intuía— ahora lo sabemos gracias a la traducción de una versión árabe de esta obra. El fragmento anterior habría sido escrito así por Flavio Josefo:
«Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio y atrajo hacia el a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero (madero de tormento), aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día».
Es de señalar que Flavio Josefo coloca a Jesús de Nazaret en medio de una lista de nombres de personajes notables que acabaron provocando la revuelta judía y su trágico final con la destrucción definitiva del templo.
Flavio Josefo, además, nos refiere sucesos como la muerte de Santiago, el hermano (insisto en que este tema merece discusión aparte) de Jesús de Nazaret, así como otros pormenores que apuntan a que, aunque él no conociese directamente a Jesús, sí que había oído hablar de su existencia.
Hay también historiadores romanos que mencionan a Jesús o a sus seguidores como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven pero son más relativos a los cristianos (a los que desprecian) que a Jesús.
Desde el punto de vista arqueológico descubrimientos recientes confirman la historicidad de los evangelios; la existencia de Pilato, por ejemplo, está plenamente acreditada y existen restos arqueológicos en Cesárea Marítima que lo demuestran e incluso, aunque los manuscritos del Mar Muerto no mencionan para nada a Jesús, sí que aportan indicios convincentes de su existencia, como por ejemplo el del «macarismo» reiterado, pero esto es largo de explicar y exigiría un post interminable.
Bástenos saber por hoy que no estamos hablando de un mito, que hablamos de un hombre real, lo decisivo es que tratemos de comprender como letrados por qué fue ajusticiado, de qué se le acusaba, por qué y por quien.
Pero eso lo veremos mañana, faltan cinco días para que Jesús entre en Jerusalén sentado en un pollino y para ese momento debemos conocer los datos del investigado hasta el más mínimo detalle que nos permitan las pruebas que obran en el sumario.
El cuartelillo de Séforis
En el cuartelillo de la policía de Séforis la mañana se presentaba agitada

—Zabulón, mira lo que ha llegado por valija diplomática desde el destacamento romano de Jericó…
—¿De qué se trata?
—De un oficio y un atestado del jefe de línea de allí pidiendo información sobre un tal Yeshua Bar Yosef
—¿Qué ha hecho esta vez?
—¿Le conoces?
—Sí, es el hijo de Yosef el constructor, vive ahí en el suburbio de Nazaret, no es mal zagal pero desde crío le dio por la cosa de la religión y ha perdido un poco la chaveta.
—¿Loco?
— Eso dice su familia (Marcos 3, 21) aunque yo no estoy seguro. Lo que sí sé es que hace un tiempo se marchó a Judea y anduvo con Juan el Bautista y los suyos por la ribera del Jordán.
—¿Juan el Bautista? ¡Con las ganas que tiene el jefe de cogerle y rebanarle el gaznate! ¡Mal camino lleva ese Yeshua juntándose con ese tipo de gente! En fin… ¿Damos parte al palacio de Antipas?
—No creo que sea necesario, redacta un informe para los romanos y mándaselo por el mismo conducto que nos ha llegado su oficio…
Redactar un informe sobre un judío no helenizado en la época no era tarea fácil, determinar su posición ideológica respecto del gobierno de Galilea, de la clase dirigente del templo y, sobre todo, respecto de la administración romana en Judea era capital pero esto en el caso de Jesús no era fácil.
En primer lugar Jesús era galileo, es decir, no vivía en Judea sino en una región separada de Judea, con gobierno propio y situada mucho más al norte. Galilea estaba fuertemente helenizada y esto despertaba recelos en los judíos de Judea lo que llevó a los judíos galileos a arriscarse mucho más en sus creencias a fin de demostrar su judaicidad. Cronistas contemporáneos nos presentan a los galileos como gente dura y propensa a las soluciones drásticas; por ejemplo, es llamativo que al frente de la revuelta contra los romanos originada por la realización del censo se hallase un tal «Judas el Galileo», alguien que, por ser galileo, en principio no debiera verse afectado por el censo que se circunscibía a Judea.
Y ¿a qué secta o partido estaba próximo Jesús?
El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, en su momento, levantó una auténtica fiebre esenia e hizo ver esenios por todas partes, consecuentemente muchos trataron de ver en Jesús a un esenio pero, por más vueltas que le demos, Jesús no presenta las características propias de un esenio. Los esenios eran una secta fuertemente organizada que tenía ritos de entrada que no aparecen en Jesús, además, los esenios estaban particularmente preocupados con el asunto de la impureza espiritual y andaban dándose baños lustrales todo el día; el mero hecho de que Jesús tuviese relaciones con pecadores o prostitutas es impensable para un esenio, por lo que debemos descartar la filiación esenia de Jesús.
Y si Jesús no era esenio mucho menos era saduceo, los saduceos no creían en la resurrección y su existencia estaba vinculada al templo de Jerusalén, que ejercía un verdadero monopolio religioso en la región. Los saduceos eran claramente enemigos de Jesús y blanco directo de sus críticas.
Jesús, obviamente, tampoco era herodiano pues en absoluto simpatizaba con esta familia y descartadas las anteriores sectas de entre las más importantes sólo nos queda analizar su afinidad con la secta farisea.
Por increíble que parezca la ideología de Jesús es muy, muy, cercana a la secta de los fariseos.
Los fariseos creían en la resurrección al tiempo que organizaban su vida religiosa en torno a la sinagoga, un lugar de reunión fuera del templo donde leer, analizar y discutir las escrituras. Es de reseñar que, desde Josías, se buscó que el templo de Jerusalén fuese el único lugar lícito donde realizar sacrificios a Yahweh. Este monopolio generaba cuantiosos beneficios (lo veremos más adelante cuando tratemos del incidente de Jesús y los mercaderes del templo) y provocaba tensiones con otros judíos que estimaban que, desde antiguo, existían otros lugares santos y apropiados a tal fin como Betel o, sobre todo, el monte Garizin, lugar sagrado para los samaritanos y que, ya lo veremos, dio lugar a otra revuelta contra los romanos y a su consiguiente escabechina.
Los evangelios nos muestran a Jesús acudiendo a las sinagogas y discutiendo en ellas y fuera de ellas con otros rabinos —una actividad natural entre los fariseos— lo que caracterizaría a Jesús como un fariseo o, al menos, alguien cercano a ellos.
Ocurre que entre los fariseos había muchas facciones, desde los más tibios a los más extremistas, gentes que no dudaban en usar de la violencia si ello era preciso y a quienes se denominaba zelotas.
Entre los seguidores de Jesús vemos que se cuenta un tal «Simón el Zelota» y, si prescindimos de lo que Jesús dice, veremos que la gente que le acompaña va armada (episodio de Pedro y Malco) y que no debe de ser poca pues cuando se va a detener a Jesús en Getsemaní las autoridades envían a una cohorte (cientos de hombres) algo impensable si de lo que se trataba era de detener a un hombre solo o acompañado de personas desarmadas. Particularmente inquietantes es la orden de «comprar espadas» que da Jesús a sus discípulos en Lucas 22, 36
«Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene espada, venda su capa y compre una».
¿Dónde se situaba Jesús en todo este galimatías?
Atendiendo a su pensamiento y a sus actos (enseñar en la sinagoga) podríamos decir que Jesús de Nazaret era galileo aunque, como Juan el Bautista o como Judas el Galileo también tenía una inquebrantable fe apocalíptica, para él el fin del mundo y el advenimiento del Reino de los Cielos era inminente y así nos lo revelan reiterado pasajes evangélicos.
La caracterización más o menos zelota de Jesús se nos hace difícil; fueron los zelotas quienes siguiendo a Bar Kojba provocaron la revuelta judía que condujo a la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos y los evangelios se escribieron justo después de esa fecha, no es, pues, descartable un importante maquillaje del caracter zelota de los seguidores de Jesús.
El propio Jesús, con sus actos más que con sus palabras, va a producir en el pueblo la apariencia de ser el rey o el mesías de los judíos (lo veremos el domingo de ramos) y es justo eso lo que se clava en la cruz como explicación de su condena: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos», frase, que, ahora que lo pienso no deja de tener su dosis de burla, Jesús —un galileo— rey de Judea, no deja de serme, ahora y de repente, llamativo.
Poncio Pilato
Poncio Pilatos era un broncas y un tocapelotas y, seguramente por eso, las autoridades romanas lo mandaron a Judea pero, en su labor de crispar y reprimir judíos, se le fue tanto la mano que no sólo fue cesado de su cargo sino que, muy probablemente acabó rindiendo cuentas en Roma de la peor forma posible, pero eso no está absolutamente certificado.
Para que se hagan una idea les voy contando.
La religión judía era una religión anicónica, es decir, no permitía la realización de esculturas o imágenes; esta prohibición estaba clarísima en sus (nuestros) diez mandamientos, concretamente en el Deuteronomio 5, 8, donde dice textualmente:
«No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 10 y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos».
No, no es un error ni estoy escribiendo nada que no esté en la Biblia, el mismo texto —similar— lo puedes encontrar en Éxodo 20 con la siguiente redacción:
«4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos».
Este mandamiento de no hacer imágenes lo siguen a rajatabla también los musulmanes pues para ellos rigen también los mandamientos y si los católicos no lo siguen es por una serie de avatares verdaderamente truculentos que incorporan incluso guerras. Si a alguien le interesa este asunto puede echar un vistazo en internet a la llamada «Revolución Iconoclasta».
Pero bueno, a lo que vamos, los judíos no podían tolerar ninguna imagen y menos en el templo y es por eso que, cuando Herodes al engrandecer el templo colocó un águila sobre una puerta, se montó la mundial judía con palos, estacazos y espadazos a tutiplén.
Pues bien, los gobernadores romanos de Judea procuraron no tocarles las narices gratuitamente a los judíos con su religión hasta que llegó Pilatos que, al parecer, disfrutaba encabronando a los judíos para luego atizarles.
Lo primero que hizo Poncio recién tomado el mando de Judea fue meter a sus legiones en Jerusalén portando estandartes con los bustos de los emperadores. Cuando los judíos se dieron cuenta de la existencia de aquellas imágenes a las que los romanos adoraban dentro de Jerusalén se montó la gorda. Ningún romano antes había ofendido de ese modoa religión judía, pero Pilato sí.
Otra de Pilato fue la de «distraer» el sagrado dinero del templo para construir un acueducto. Pilato sabía perfectamente que ese dinero no era suyo y era sagrado para los judíos pero, aun así, lo cogió. Esto provocó una revuelta popular que fue durísimamente reprimida por las tropas de Pilatos.
Y no fue solo con los judíos, cuando un iluminado samaritano dijo que en la cima del monte Garizim se encontraban determinados objetos sagrados esperó a que ma multitud se reuniese para masacrarla. El gobernador de Siria, espeluznado con la conducta de Pilato lo cesó y lo envió a Roma a que diese explicaciones. Parece ser que allí se sugirió a Pilato que se quitase la vida en evitación de males mayores.
Es decir que, ese Pilato bueno y casi partidario de Jesús de Nazaret que nos presenta el relato evangélico, conviene ponerlo en cuarentena. Pilato era un criminal incluso para los propios romanos y su gestión de la provincia de Judea fue de una violencia inaudita.
Y creo que con Pilato he terminado de hacer un bosquejo de cómo era Judea y sus gentes justo antes de que Jesús de Nazaret decidiese entrar en Jerusalén montado en un pollino, dando así principio a un plan que le llevaría a la muerte. Muchos son los episodios apasionantes que ocurrirán la semana que entra pero los LAJ han terminado su huelga y esta madrugada ha salido la primera procesión de la Semana Santa de mi ciudad lo que me indica que es tiempo de dar fin a esta serie de capítulos de «La Semana Santa para tiesos» y así poder ocuparme de cosas de más actualidad y disfrutar también de una barata y económica semana santa en Cartagena.
Si les apetece venir a verla desde mi despacho se ve muy bien. Están invitados.
Evangelios: el documental
Cuando un productor de cine o televisión decide rodar un documental sobre algún hecho relevante sabe que su tiempo está limitado como máximo a una o dos horas. Consecuentemente podemos ver la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial o la historia de la Gran Depresión, comprimidas en muy poco tiempo. Todos entendemos que la Gran Depresión no ocurrió en una hora y que esto es solo un resumen.
Con los evangelios que pretenden relatar la vida de Jesús de Nazaret ocurre otro tanto; todos sabemos que la vida de una persona no cabe en los 678 párrafos de que consta el evangelio de Marcos, este es solo un resumen donde se comprimen en unos pocos folios toda la vida de un hombre y hoy, Domingo de Ramos, es seguramente el mejor día del año para entender esto.
Dicen los evangelios que cuando Jesús entró en Jerusalén a lomos de un pollino (o dos, que en esto los evangelistas no se ponen de acuerdo), la multitud le recibió portando ramas de palmera que cogieron para ello. Veamos cómo lo cuenta Juan:
«El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!»
Ahora bien ¿de dónde sacaron todas esas ramas de palmera? ¿trepó acaso la multitud a las escasas palmeras que había en Jerusalén y cortó las ramas? ¿sabían con antelación que Jesús venía y se proveyeron de ramas?
No. Simplemente el episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén que nos relatan los evangelios no sucedió durante la semana de pascua, ni siquiera sucedió en primavera, sino en una fecha aproximada a nuestro septiembre/octubre.
Verán, los judíos, además del Pesaj (la Pascua) celebran otras dos grandes festividades: el Shavuot (que coincide con nuestro Pentecostés) y la llamada fiesta «De los Tabernáculos», en septiembre/octubre.
El pueblo judío, según su tradición, fue un pueblo que vagó 40 años por el desierto arrastrando un arca donde moraba un dios (Yahweh) tan nómada como ellos. Y es por eso que, según su tradición, este Yahweh les ordena que, una vez al año, dejen de vivir en sus casas y vuelvan a vivir en tiendas, cabañas o «tabernáculos» como si fuesen nómadas. La forma en que estas cabañas debían ser construídas esta prolijamente regulada y una de sus prescripciones es que, a través del techo, debían verse las estrellas.
Lo normal era techarlas con palmas pero, como en Jerusalén no había palmas, había que importarlas desde la cercana Jericó.
Para que la multitud dispusiese de palmas bastantes como para llevar a cabo el recibimiento que nos cuenta Juan tal suceso tuvo necesariamente que tener lugar durante la «fiesta de las cabañas o tabernáculos» ocurrida en septiembre/octubre.
Y es normal que así sea, piensen que el relato de los sucesos ocurridos en semana santa es frenético: un día entra en medio de multitudes al siguiente ataca violentamente a los mercaderes del templo (¿imagina usted a una persona que vaya a Santiago y arrase con todas las tiendas de souvenirs que hay alrededor de la Catedral?) y siga dsicutiendo con fariseos y saduceos como si nada hubiese pasado el día anterior.
La teoría más ampliamente admitida entre los biblistas es que los evangelistas concentran en una semana hechos más o menos históricos pero que no sucedieron en un espacio tan corto de tiempo, sino durante períodos más dilatados.
Hoy, en más de la mitad del mundo, los cristianos compran palmas (buen negocio para Elche que cultiva las mejores) sin saber que, en realidad, están haciendo algo que no sucedió un domingo de ramos y que, además, trae causa de otra fiesta (la de las cabañas) de la cual, la mayor parte, no tiene noticia.
Por cierto, los judíos siguen celebrando esta fiesta de los tabernáculos aunque, obviamente, no lo hacen hoy.
En la foto la chavalería de mi ciudad haciendo las cosas al más puro estilo cartagenero, es decir, ajenos a toda naturalidad desfilan cual si de una unidad prusiana se tratase. De mayores serán como sus padres y sus madres y será así como celebren la Semana Santa.
Una fiesta que les recomiendo que disfruten aquí.
¿Eran violentos Jesús y sus discípulos? (lunes)
Hoy lunes la cristiandad recuerda uno de los episodios más extraños que los evangelios nos relatan, porque, del autor de «ama a tu prójimo como a ti mismo», del «pon la otra mejilla» o del perdonar «setenta veces siete» nos llega una noticia que no parece cuadrar con ese perfil pacífico y casi gandhiano y no violento que nos quieren transmitir los evangelios. Hoy, conforme al relato evangélico, conmemoramos que (Juan):
«Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del Templo, con las ovejas y los bueyes; tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: —Quitad esto de aquí: no hagáis de la casa de mi Padre un mercado».
¿Raro verdad?
Tradicionalmente se explica este episodio de «purificación del templo», según la jerarquía eclesiástica, en la desvergüenza de estos mercaderes que habían convertido el templo en un lugar de negocio, pero ello no puede ser admitido.
Los judíos solo podían cumplir con su obligación de sacrificar a Yahweh en el templo de Jerusalén y en ningún otro lugar, de forma que, si querían sacrificar un buey, un carnero o una paloma, solo tenían dos opciones: llevarlo desde su pueblo a Jerusalén o comprarlo allí mismo. Los animales a sacrificar debían reunir una serie de estrictas características para poder ser sacrificados y es por ello que los judíos preferían llevar dinero y comprar los animales a sacrificar en Jerusalén.
Ocurría, sin embargo, que cada familia acudía con el dinero que se usaba en su lugar de origen y el templo no admitía más moneda que los Shekel (siclos) por razones diversas, de forma que, para poder comprar las víctimas, habían primero de cambiar su dinero por monedas admisibles por los sacerdotes del templo y por eso, desde antiguo, los cambistas formaban parte del paisaje del templo como hoy las oficinas de cambio de divisas son parte de muchos entornos turísticos.
Los mercaderes y cambistas tampoco incurrían en «fuera de juego» pues hablando en sentido estricto no estaban dentro del templo sino más allá del muro que delimitaba la zona sagrada de la que no lo era.
¿Si eso había sido así siempre por qué ahora venía Jesús y arremetía con violencia contra ellos?
Dicho en palabras llanas porque el templo era un putiferio.
Gracias al monoteísmo y al monopolio del templo de Jerusalén en todo lo relativo a sacrificios el templo de Jerusalén se había convertido en una auténtica máquina de hacer dinero de la que se había apropiado una clase sacerdotal corrupta: los saduceos.
No fue Jesús de Nazaret el primer judío que denunció la desvergüenza de los sacerdotes del templo, si revisan el Antiguo Testamento verán que, practicamente todos los profetas de Israel, le dedican a quienes ocupan el templo los más graves epítetos.
El cargo de Sumo Sacerdote se compraba a cuantiosísimo precio porque ostentar siquiera un año el cargo garantizaba pingües beneficios. En un país donde solo se podía adorar a un dios y sólo se podía adorar en un lugar muy concreto el negocio era brutal; los mercaderes y cambistas eran los últimos monos, eran los trabajadores de una banca que controlaban personajes mucho más altos que ellos. Al igual que ocurrió con las manifestaciones anti-dehahucios, los problemas los soportaron los empleados de la oficina, nunca el dueño del banco ni sus accionistas.
Hay que decir que Jesús le sacudió a los currelas porque no pudo sacudirle a los jefes.
Ah, y no seamos tan ingénuos como para pensar que Jesús hizo esto él solo. En el templo había guardia y nadie imagina a los mercaderes y cambistas dejándose estropear el negocio sin hacer nada; Jesús no hizo esto solo, sino «en compañía de otros» que el evangelio no cita. Si para detenerle en el Huerto de los Olivos fue necesario desplazar una cohorte romana con cientos de hombres resulta ingénuo pensar que Jesús actuaba solo.
Jesús, al sacudir la badana de quienes hacían del templo un negocio, mandó un mensaje claro y directo a quienes dirigían el cotarro y estos entendieron el mensaje directamente. Para Jesús el templo era sagrado, no quería acabar con él, sólo con quienes lo ocupaban defendiendo su propio interés.
Y no puedo ocultarles que, cuando leo esto, no puedo evitar acordarme del CGAE.
Lo justo y lo lícito (martes)
Sé que desde hace diez días muchos de los post que escribo expelen un fuerte aroma a incienso pero es tiempo de semana santa y es lo que toca. Hoy en nuestra serie «Semana Santa para tiesos» toca hablar de justicia y no porque a mí me apetezca sino porque en el relato evangélico así se establece. Estoy seguro que el texto de hoy hará las delicias de mi buen amigo Chichu Lucas de Pedro, un castellano de Soria más comunista que los cañones del Acorazado Potemkin.
Vamos al turrón.
Según el relato evangélico hoy martes, como si no hubiese pasado nada ayer (recordemos que Jesús ayer se lió a latigazos con los dueños de los bares que habían abierto terrazas en el templo) nuestro protagonista se fue al templo a dejarse ver y a captar más seguidores. Fue en ese momento cuando los destinatarios de sus ataques, los saduceos, la corrupta élite que se lucraba con los negocios del templo, le tendió una trampa, una trampa que pasaría a la historia como «la trampa saducea» y que, en boca de Torcuato Fernández Miranda, forma ya parte de la historia de nuestra transición. Seguramente no entiendas esto último pero alégrate, eso significa que eres joven.
Veamos cuál fue la «trampa saducea» en la pluma de Marcos el evangelista (no en la de Fernández Miranda, por supuesto).
«Y viniendo ellos, le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie; porque no miras á la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios: ¿Es lícito dar tributo á César, ó no? ¿Daremos, ó no daremos?
15 Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea.
16 Y ellos se la trajeron y les dice: ¿Cúya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: De César.
17 Y respondiendo Jesús, les dijo: Dad lo que es de César á César; y lo que es de Dios, á Dios. Y se maravillaron de ello».
Creo que ningún pasaje de los evangelios ha sido peor interpretado que este. La respuesta «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» es una respuesta —en principio— tan vacía de contenido como la definición de Justicia que nos dan los jurisprudentes romanos de «…dar a cada uno lo suyo»; ya, ya sabemos que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero ¿qué es del César y qué es de Dios? esa es la pregunta. El secreto de la Justicia no es «…dar a cada uno lo suyo» sino determinar qué es lo suyo de cada uno.
—Señor Juez, mi hermano se ha quedado con mi parte de la herencia…
—Dad a cada uno lo suyo.
—Que sí hombre que sí, pero ¿qué es de mi hermano y qué es mío?
Si la pregunta de «¿Se debe pagar tributo al estado?» se la hiciesen a un tributarista y este respondiese
—Paga al estado lo que es del estado y guarda para ti lo que sea tuyo.
Muy probablente el consultante cambiaba de asesor fiscal.
Cualquiera puede pensar todo esto que digo —y lo pensará con razón— si no leemos detenidamente el fragmento y lo ponemos en su contexto.
Vamos a ello.
Primero que nada, estamos en una situación tensa donde muchos judíos desean liberarse del recientemente instaurado yugo romano. Si hemos de creer los evangelios sinópticos faltan pocos días para las Pascua (Pesaj) una fiesta que rememora la independencia del pueblo de Israel pues recuerda esa noche en que, sometidos a esclavitud en Egipto, el Ángel Exterminador enviado por Yahweh mató a todos los primogénitos egipcios (un escabeche notable y muy poco pacífico) tras lo cual el pueblo israelita huyó. La situación era parecida a la que ocurriría si, durante la ocupación de la ciudad ucraniana de Izium, alguien le preguntase al patriarca ortodoxo…
—¿Es lícito pagar impuestos a Putin?
Y el patriarca acto seguido se desmaya porque si dice que sí, sus vecinos le odiarán y si dice que no los rusos le fusilarán de inmediato.
La preguntita, esta es la trampa saducea, no tenía respuesta buena: si Jesús dice que sí todos los judíos le detestarán, si dice que no los romanos harán con él carne picada.
Todo un problema.
Lo segundo en lo que debemos fijarnos es en la literalidad de la pregunta; observemos que no pregunta si es «justo» sino si es «lícito». El matiz es importante.
Cualquiera de nosotros puede señalar multitud de impuestos que no nos parecen justo pero que hay que pagar porque son legales. Son impuestos lícitos aunque injustos, el matiz es importante. ¿Lícito pagar al Cesar? ¿Con arreglo a qué ley?
Es evidente que para un judío íntegro no hay más ley que la Torá, el Pentatéuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento… Sí, la oregunta tenía bemoles.
Y lo tercero que debemls fijarnos es en la moneda que le acercan a Jesús, un denario con la imagen del César (a la sazón Tiberio) una moneda impura y con la que no podían hacerse pagos en el templo. Para pagar en el templo sólo valía una moneda, los Siclos (o Shekel) y recordemos que Pilato, entre sus muchas «gracietas» había ordenado acuñar moneda con motivos paganos que eran ofensivas para los judíos.
La respuesta de Jesús, debidamente interpretada, es clara. Tratemos de verla en otro contexto. Preguntado el Alcalde de Móstoles si se había de pagar tributo a Napoleón este dice «Dadle a Napoleón lo que le corresponda y a España lo que es de ella».
No creo que nadie tuviese dudas de lo que hubiera querido decir el Alcalde de Móstoles de la misma forma que nadie tuvo dudas de lo que quiso decir Jesús: uno de los cargos que se dirigieron contra él fue manifestar que no se debía pagar tributo al César.
Para un judío no saduceo estaba absolutamente claro lo que había que dar al César y a Dios y desde este punto de vista la respuesta de Jesús con la complicidad intelectual de fariseos, esenios y demás tropa, es inteligente.
Hoy es un buen día para acordarnos de lo que somos los juristas, esos que han enseñar a la gente lo que es del César y lo que es de Dios, lo que es de uno y lo que es de otro, lo que es justo y lo que es simplemente legal.
Un oficio jodido el nuestro y del que no podemos escaparnos, a diferencia del protagonista de los evangelios, con puros juegos de palabras.
Por inteligentes que sean.
Pascua (miércoles)
Hoy, 5 de abril de 2023, cuando caiga la tarde y la oscuridad sea tanta que, en un lugar no iluminado, no puedas distinguir un hilo blanco de un hilo negro, comenzará la Pascua, el día que mataron a Jesús de Nazaret.
—¡Oiga! ¡oiga! ¡Que hoy es miércoles! Que a Jesús no le crucifican hasta el viernes, no nos deje usted sin media semana santa. Y a todo esto ¿qué líos se trae usted con lo del hilo blanco y el hilo negro? ¿Está usted mal de la cabeza?
—Sí, desde hace tiempo, en eso lleva usted razón pero si no me ha entendido es porque no ha prestado usted atención a los anteriores capítulos de esta serie. Pero tranquilo, que se lo explico.
Como le conté en el primer capítulo de la serie el pueblo judío permaneció cosa de ochenta años cautivo en Babilonia y allí aprendieron muchas cosas y se trajeron muchas tradiciones. Entre ellas se trajeron el Sabath y otra de ellas fue la de celebrar el principio de la primavera el día en que tenía lugar la primera luna llena de la primavera.
—Pero oiga, ¡que aquí no estamos celebrando la primera luna llena de la primavera!
—Aunque usted no lo sepa sí ¿O cree que es casualidad que en todas las semanas santas siempre haya una luna llena?
—Ahora que usted lo dice mucha casualidad parece, sí.
—No es casualidad hombre, la iglesia celebra el Domingo de Resurrección siempre el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera y los judíos celebran su cena de Pascua (Pesaj) el día en que se produce la primera luna llena de la primavera. Como ellos utilizan el calendario babilonio que cuenta los meses por lunas, al comenzar el mes siempre es luna nueva y a mitad de més siempre es luna llena. Como estamos en el mes de Nisán (o Aviv) para los judíos hoy es 14 de Nisán, la fecha para celebrar la Pascua. Quiero decir, si Jesus, Pedro, Juan, Santiago y toda la caterva aún viviesen, esta noche celebrarían la cena de Pascua, eso que los cristianos conocen como «la Santa —o última— Cena».
—No me engañe, he mirado el calendario y la luna llena es mañana jueves, mañana sería la cena de Pascua.
—Eso es porque usted cuenta los días como un cristiano y no como un judío y aquí es donde entran en juego el hilo blanco y el hilo negro.
—¡Esta usted demenciado!
—Ya le dije que sí, pero déjeme que le explique.
Los judíos no contaban los días como nosotros, de doce de la noche a doce de la noche. Para los judíos un día acababa cuando anochecía y en ese mismo momento comenzaba el día siguiente; es decir, esta noche, una vez haya anochecido habrá acabado nuestro miércoles y habrá empezado el jueves si contamos los días al modo judío.
—¿Y eso es importante?
—Mucho, ya lo verá usted.
Como mañana jueves es luna llena pero el jueves empezará esta noche según el cómputo judío, será esta noche en la que se celebre la cena de Pascua y por eso esta noche, en todos los hogares judíos del mundo, se comerá cordero, pan ácimo, hierbas amargas y se celebrarán todos los ritos propios de la cena judía de hoy.
—Ya pero ¿Cuándo empieza la noche exactamente? Porque, después de que el sol se ponga todavía hay bastante tiempo de luz, es lo que los fotógrafos llaman «la hora azul» ¿cómo sabían los judíos el momento justo en que caía la noche?
—Para eso están el hilo blanco y el hilo negro
—¡Uy la virgen!
—No, esa no viene ahora, esa es parte de otra historia. Déjeme que le cuente.
Para saber cuándo es exactamente de noche los sabios judíos establecieron un método un tanto rústico consistente en afirmar que la noche empezaba en el momento en que la oscuridad era tal que impedía distinguir un hilo blanco de un hilo negro. Claro que no existían luces led ni lámparas halógenas, el experimento debía hacerse sin luz artificial.
Así pues ya lo tenemos: hoy, cuando caiga la tarde y la oscuridad sea tanta que, en un lugar no iluminado, no puedas distinguir un hilo blanco de un hilo negro, comenzará la Pascua, el día que mataron a Jesús de Nazaret.
—¿Y por qué los cristianos no conmemoramos hoy la muerte de Jesús?
—Pues por manías de los Papas, los papas no deseaban que hubiese coincidencia entre la pascua cristiana y la pascua judía y, sobre todo, querían que la conmemoración de la muerte de Jesús se hiciese en viernes y su resurrección se celebrase en domingo, pero al mismo tiempo querían que dichas celebraciones estuviesen lo más cerca posible de la celebración histórica, así que tiraron por la calle de en medio: ¿que hoy es luna llena? Pues el próximo domingo es domingo de resurrección.
Por lo que a mí respecta que hoy, al caer la noche, empiece la cena de Pascua me viene de perlas pues hoy es Miércoles Santo y en Cartagena procesionan los Californios que sacan una procesión que rememora exactamente los hechos acaecidos durante aquella cena de pascua del año 33 y así desfilarán los pasos de La Santa Cena, La Oración en el Huerto, el Ósculo, el Prendimiento, la Flagelación, la Coronación de Espinas… es decir que, este año, la Pascua Judía y la Procesión California del Miércoles Santo coinciden.
—¡Es usted un fiera!
—No lo dude
—¿Y esto lo saben los californios?
—Yo creo que no, andan ocupados en otras cosas
—Ya es pena
—Pena es lo de las terracitas de los bares y las procesiones espectáculo con cena baile, pero dejémos eso que me encangreno.
—¿Y está usted seguro de que los hechos ocurrieron como usted nos está contando?
—En absoluto, aquí nadie está seguro de nada.
Si usted lee los evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) estos le contarán que hoy es la cena de Pascua y que fue hoy cuando Jesús y sus apóstoles celebraron la cena y Jesús instituyó la eucaristía con lo del «esto es mi sangre» y «esto es mi cuerpo…».
Pero si usted lee el evangelio de Juan verá que no, que la cena de Jesús y sus apóstoles no era una cena de Pascua sino que era una cena de amigos, que no tuvo lugar hoy (Pascua) sino que se celebró ayer, un día antes de la Pascua, de forma que Jesús habría muerto la tarde de hoy, justo cuando las familias judías estaban matando los corderos que habrían de cenar en cuanto cayese la noche.
—¿Y entonces la eucaristía?
—Nada de nada. Lea usted el evangelio de Juan y verá que ni eucaristía ni «este es mi cuerpo» ni nada de nada de nada.
—Me deja usted estupefacto
—Pues compruébelo (Juan 13, 1-15)
Con los evangelios pasa como en los juicios con los testigos que, si declara un solo testigo, sólo hay una narración de los hechos pero, si declaran dos o más, es cuando empiezan las contradicciones. Los evangelistas, a mi ver, no tratan de transmitir un mensaje tanto histórico como teológico y si a Marcos, Mateo y Lucas les viene bien seguir la tradición de la cena de Pascua judía usando de sus ritos de los cuatro brindis o el pan que se saca al final a Juan le viene mejor hacer que coincida la muerte de Jesús con la de los corderos del templo… ¿Que ambas historias no cuadran? Pues que no cuadren.
Advierto desde este momento mañana sí que sí, mañana se acaba esta serie de capítulos de «Semana Santa para tiesos» que he venido escribiendo. Creo que muchos lectores están ya cansados y, como mañana será el día de San Abogado y Santa Abogada, creo que es el mejor día para poner punto y final a esta serie.
Disfruten la cena de Pascua si son judíos y, si no lo son, disfruten de todo lo disfrutable, que la vida son dos días y uno está lloviendo.
Epílogo
La noche había resultado toledana para la guardia romana de la Torre Antonia en Jerusalén. Había estallado un tumulto cuando un pelotón de legionarios ayudados por la policía del templo salieron a detener a Yeshua Bar Yosef.
Por informaciones pagadas a un confite se supo que el tal Yeshua se encontraba tras la cena de Pascua junto al lagar de aceite que hay en el Monte de los Olivos según se sale de camino a Betsaida y el oficial de guardia mandó allá fuerza bastante para detenerle aún en el caso de que opusiese resistencia.
La situación era delicada. Muchos eran los judíos llegados de toda la provincia y reinos vecinos que pasaban la noche en ese monte y, dado que el lagar de aceite que había camino de Betsaida aún se encontraba dentro del perímetro teórico de Jerusalén, era un lugar apto para celebrar legalmente allí la pascua. Detener allí a un judío esa noche y más si era, como se decía, un líder popular podía ser un problema.
Cómo sucedieron las cosas aún no estaba claro a esas horas de la mañana y, por ello, el oficial de guardia estaba deseando que llegase el relevo y quitarse de en medio.
—¡Salve Septimio!
—¡Salve Octavio! Menos mal que llegas.
—¿Ha sido mala la noche?
—De perros, tengo a un hombre herido, hay un muerto que no sé si es nuestro, tres detenidos en el calabozo y al jefe pidiéndome que le lleve a un prisionero que no tengo.
—¿Quién es ese prisionero que no tienes?
—Un tal Barrabás
—Quiere sonarme ese nombre… ¿Puedes resumirme lo que pasó?.
—Pues sí. Resulta que nos avisaron para mandar a un pelotón de legionarios ahí a la salida de Jerusalén, donde el lagar de aceite, en el Monte de los Olivos para detener a un hombre, un tal Yeshua Bar Yosef, pero resulta que el prenda no estaba solo sino que estaba acompañado por gente armada. Menos mal que mandé gente suficiente pero, aún y así, me hirieron malamente a uno de los que formaban el pelotón…
—Buf… No te preocupes, atentado, pertenencia a banda armada, desórdenes públicos, sedición…
—Creo que el Senado ha derogado eso de la sedición…
—Vaya usted a saber, cambian las leyes cada dos meses y no da abasto uno estudiando… Pero esto es un tema grave.
—¿Y…?
—Pues que te lo van a pasar a Previas y para cuando salga el juicio ya estarás tú destinado en Hispania, en la Carthaginense, tomando el sol tan ricamente en el Cabo de Palus.
—Olvídate, esto es grave, es un tema internacional: ha metido el cuerno un tal Antipas y quieren que esto sea no un Juicio Rápido, sino rapidísimo…
—Hacen con los procesos lo que les sale de los huevos y, claro, así va la República. ¿Y qué pinta el salido de Antipas en todo esto?
La pregunta del romano era sensata y hay que convenir en que Jesús de Nazaret tuvo muy mala suerte aquel día de Pascua del año 33 pues, uno de los que habían venido a celebrarla a Jerusalén, era el salido de Antipas, el rey de Galilea y Perea; es decir, el que mandaba en los territorios de los cuales Jesús era nacional. Que Antipas estuviese en Jerusalén era algo que a Pilato no le podía pasar desapercibido y según los evangelios, entendiendo que por ser Jesús galileo Antipas podía tener alguna jurisdicción en el asunto, lo mandó a él.
Antipas le había cortado el cuello hacía poco a Juan el Bautista, primo de Jesús según algún evangelio y, en algún momento, compañeros en la facción dirigida por Juan. Podrá imaginar el amable lector que esto leyere que a Antipas el tal Yeshua de Nazaret gracia podía hacerle muy poca, además, si leemos a Lucas 9-9 veremos que Antipas hacía tiempo que tenía muchas ganas de echarse a la cara Yeshua
«Y dijo Herodes: A Juan yo degollé: ¿quién pues será éste, de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle».
Antipas se deshace del problema remitiendo a Jesús de nuevo a Pilato tras burlarse de él y colocarle una toga brillante… y yo creo que, junto con los guardias que conducían a Jesús mandó a Pilato algún recadito en cuanto a la suerte que debía correr Jesús, pero esto, claro, solo lo intuyo. A partir de aquí el relato se vuelve oscuro.
Que Jesús había entrado dándoselas de rey en Jerusalén el domingo estaba claro, que el lunes había montado una pajarraca y no pequeña en el exterior del templo estaba también admitido por innúmeros testigos, que el martes había aconsejado no pagar tributo al César había decenas de saduceos que lo sostenían y que anoche, en compañía de gente armada, había opuesto resistencia a su detención y había resultado herido al menos un soldado, estaba acreditado pero es que, además, esa acción no sucedió aislada sino que, además, se había producido un tumulto con resultado de un muerto según nos cuenta Marcos y del que sería responsable un tal «Barrabás» que…
«estaba preso junto a los amotinados que en el tumulto habían cometido un asesinato» (Marcos 15, 7)
Si la traducción exacta de la palabra griega empleada por Marcos es «tumulto» o «insurrección» (de las dos formas aparece traducido en las diversas versiones de la Biblia) y si el artículo es el determinado «el» (el tumulto) o el indeterminado «un» (un tumulto) es algo que, si tienen un amigo humanista, pueden ustedes mismos comprobar. Lo cierto es que, contemporáneamente a la detención de Jesús se ha detenido durante un tumulto a un tal «Barrabás» y que, al parecer, es responsable directo o indirecto de una muerte.
¿Y quién era ese tal «Barrabás»?
Lo primero que debemos saber es que Barrabás no es un nombre hebreo y que, por más que usted busque en la Biblia no encontrará a ningún personaje llamado así. Muy probablemente Barrabás no es nombre, sino el patronímico habitual usado por los hebreos de forma que igual que Jesús de Nazaret podía ser conocido como «Jesús hijo de José» (Yeshua Bar Yosef) o su aposto al que conocemos como Bartolomé era en realidad «Natanael hijo de Ptolomeo» (Natanael Bar Ptolomeo) este Barrabás era en realidad un tal «Bar Abba».
Pero ¿qué significa Bar Abba y cuál era su nombre?
Bueno (por favor que no se enfade nadie) «Bar Abba» significa «Hijo del Padre» y su nombre lo desconocemos. Bueno… Hay algún papiro perdido algunls siglos después que nos habla seguramente de un tal Bar Abba que se llamaba… Yeshua.
Antes de que ustedes me lapiden, en mi descargo cedo la pluma a Su Santidad Joseph Ratzinger y les transcribo lo que el mismo escribió en su libro «Jesús de Nazaret».
«Barrabás («hijo del padre») es una especie de figura mesiánica»
Es decir, no soy yo quien traduce el apellido Bar Abba, sino Joseph Ratzinger aunque él, firme en el relato evangélico del plebiscitl popular entre Jesús y Bar Abba, sostiene que son dos «Mesías» diferentes. Les transcribo el texto.
«Barrabás («hijo del padre») es una especie de figura mesiánica; en la propuesta de amnistía pascual están frente a frente dos interpretaciones de la esperanza mesiánica. Se trata de dos delincuentes acusados según la ley romana de un delito idéntico: sublevación contra la Pax romana. Está claro que Pilato prefiere el «exaltado» no violento, que para él era Jesús».
Lo cierto es que Jesús se llama a sí mismo numerosas veces Bar Abba y lo que no sabemos es cuál es el nombre de ese otro Bar Abba que según los evangelios es un rebelde contra Roma (leamos de nuevo a Ratzinger)
«Juan denomina a Barrabás, según nuestras traducciones, simplemente como «bandido» (18,40). Pero, en el contexto político de entonces, la palabra griega que usa había adquirido también el significado de «terrorista» o «combatiente de la resistencia». Que éste era el significado que se quería dar resulta claro en la narración de Marcos: «Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta» (15,7)».
Observen que el Papa Ratzinger traduce Marcos 15,7 con artículo determinado «la revuelta» (no «una» revuelta como hacen interesadamente algunas biblias) y de esta forma parece claro que la noche de Pascua, sea quien quiera que sea el tal Barrabás, para la guarnición romana de la Torre Antonia fue una auténtica noche judeotoledana.
—Y ¿qué van a hacer con ese tal Yeshua Bar Yosef, Septimio?
—Pues ¿qué van a hacer? crucificarle de inmediato. Antipas quiere que lo apiolen, los saduceos quieren que lo apiolen, los sacerdotes quieren que lo apiolen, los mercaderes quieren que lo apiolen, una parte de los fariseos quieren que lo apiolen y al jefe, a Pilato, le gusta más una crucifixión que a un tonto un lápiz ¿qué crees tú que va a pasar?
—Por Júpiter Septimio, esto es un abuso ¿Pero es que nadie ha sido capaz de decir una palabra en defensa de ese Yeshua?
—Ayer, mientras Yeshua estaba detenido en el palacio de Caifás, mandé a una sirvienta a que llamase a uno que estaba en el patio calentándose y a quien yo había visto con él.
—¿Y acudió a hablar en su favor?
—¡Quiá! Cuando le oreguntaron si era amigo de Yeshua sufrió un ataque repentino de lo que, en términls médico-forenses se llama «jindama» o «canguelo», dijo que no le conocía de nada y apretó a correr. A estas alturas debe de estar llegando a Cafarnaúm.
—Si estuviese aquí Cicerón el abogado otro gallo cantaría.
—Pues hablando de gallo, desde que apretó a correr el amigo de Yeshua, lleva el gallo de la Torre Antonia cantando como un loco, que estoy por apiolarlo a él también y servirlo de rancho a la tropa…
En todo este relato donde aparecen todo tipo de actores, soldados, líderes políticos, autoridades religiosas, hombres armados, sediciosos… sólo se echa en falta a un personaje, alguien con el coraje preciso para ponerse en pie y hablar en favor del acusado. El legionario Octavio tenía razón «si estuviese aquí Cicerón otro gallo habr8a cantado» y es que ese es el trabajo que Pedro, valiente para sacar la espada, no tuvo el valor de hacer, ponerse en pie y decir ante toda una sociedad en contra «este hombre ws inocente de lo que se le acusa».
El hombre es un animal gregario y no quiere ser marginado socialmente por tomar partido por aquel a quien todos condenan y es por eso que se precisa más valor para ponerse en pie y defender una posición minoritaria, a veces tan minoritaria, que la defiende una sola persona contra todo el universo, creo que por eso he dicho alguna vez que el nuestro es un oficio de héroes.
Hoy, al lado de Yeshua, habría un hombre o una mujer que, por unos pocos euros, habría tenido que ejercer la defensa de este hombre condenado de antemano; hoy, seguramente, el final de esta historia quizá fuese distinto; o no, quién sabe.
Y este es el final de esta serie que, esta semana santa, he escrito para aplacar las hambres de todos esos abogados y abogadas a los que la huelga de LAJ ha dejado tiesos y a los que, presumiblemente, momificará la huelga de funcionarios, la de jueces y la nunca convocada huelga de los letrados de oficio.
El sanedrín y los sumos sacerdotes de la política española se han concertado oara acabar con esta abogacía independiente que, aunque tenga que actuar ante el mismísimo Pilato, tiene el coraje de ponerse en pié y hacerlo para sustituirla por otra, con más intereses que los púramente éticos, que pueda ser mejor manejada llegado el caso.
Afortunadamente, todavía y esperemos que por mucho tiempo, es posible encontrar en España quien se ponga en pie y defienda al personaje más odiado por el prejuicio social.
Tratemos de que el gallo, siempre, siga mudo.
Y este es el final.
Vale.
Vacaciones para tiesos (III): entendiendo la Semana Santa
Observo por las estadísticas que, el número de tiesos que aún sigue esta serie de post destinada a hacerles disfrutar sin gastar dinero de la Semana Santa, se mantiene así que ahí va hoy una nueva entrega. Si aguantan la entrega de hoy —sin duda la más espesa— los capítulos restantes harán las delicias del respetable pero… Hay que entender este.
Vamos al turrón.
Dejamos ayer a los judíos metidos en un follón tremendo, con media población adicta a la cultura griega, la otra media sintiéndose «muy judía y mucho judía» y gobernados por unos recien llegados, los Macabeos, quienes se habían apoderado de todos los poderes declarándose reyes —a pesar de no ser de la casa de David— y hasta del cargo de Sumo Sacerdote del templo que había reconstruido Zorobabel. Los judíos, para entonces, no tenían miedo ya de sus antiguos dominadores, los Seleúcidas, porque a estos les había salido un grano en el oriente de su imperio, una tribu de jinetes implacables que, en pocos años, construyeron un imperio formidable que abarcaba desde el actual Pakistán hasta el norte de Mesopotamia, dejando a los Seleúcidas apenas recluidos en lo que es la actual Siria: esos jinetes terribles eran conocidos como los Partos.
Parecía que las cosas iban medio bien para los judíos y que no podían aumentar mucho los problemas pero se equivocaban.
Se equivocaban porque un nuevo poder emergente, la joven República Romana, había adquirido intereses en el Mediterráneo Oriental y empezaba a estar hasta el «pilum» de la maldita plaga de piratas que asolaba la región del oriente de Cilicia y el norte de Siria, justo donde hacen ángulo la península de Anatolia (actual Turquía) y el norte de la vieja Fenicia, actual Líbano.
Como los romanos tenían muy poco sentido del humor cuando les tocaban sus naves decidieron poner fin al asunto de los piratas mandando a la zona a su mejor general, un tal Pompeyo, que acababa derrotar a Espartaco y sus esclavos rebeldes y al cual dieron, además, poderes especiales para hacer y deshacer a su antojo.
Pompeyo se plantó en Cilicia e hizo un escabeche de piratas notable pero, ya puesto en harina, no sólo se dedicó a apiolar piratas sino que se anexionó un montón de territorios en la península de Anatolia y, además, de paso conquistó los restos del Imperio Seleúcida que pasaron a formar parte de la República Romana con el nombre de provincia de Siria.
Faltaban apenas 64 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret cuando la República Romana se hizo fronteriza con el Reino Macabeo de Judea y pasó lo que tenía que pasar.
Diversos miembros de la familia de los macabeos resulta que andaban embroncados (as usual) por ver quien mandaba y concretamente dos de ellos, Hircano y Aristóbulo, andaban a tortas. Obsérvese, incidentalmente, que estos macabeos que habían llegado al poder diciendo que eran muy judíos y mucho judíos y oponiéndose a los judíos helenísticos, ahora llevaban ya nombres de pila griegos, lo cual es tan paradójico como si en la actualidad los reyes de España se llamasen Philip VI o John Charles I. Estos nombres nos dan una idea de cuán helenizada estaba la aristocracia judía.
Sigamos.
Viendo Hircano y Aristóbulo que los romanos andaban en la frontera, ambos, se dirigieron a Siria a pedirle ayuda contra su hermano respectivo a Pompeyo, pero no fueron solos, porque allí también se presentaron representantes de la secta de los fariseos a decirle que esos macabeos eran unos genares que ni respetaban a Yahweh, ni la Torá, ni nada de nada, y que, para gobernar, mucho mejor ellos que los macabeos del demonio.
Pompeyo, cuando empezó a enterarse del follón lírico que había en Judea entre helenizados, macabeos, fariseos, partidarios de Hircano, de Aristóbulo, esenios y saduceos varios, pidió tiempo muerto y dijo que le dieran cuartel para tratar de entender todo aquel galimatías, que le dejaran recabar informes.
Si Pompeyo hubiese leído los dos post que usted, amable lector o lectora, leyó ayer y anteayer, no habría necesitado pedir tiempo muerto, pero en la época de Pompeyo no había Facebook ni Twitter y, claro, el hombre andaba desinformado.
Estaba Pompeyo estudiando el asunto cuando el tontazo de Aristóbulo decidió atacar con sus tropas a Pompeyo y pasó lo que tenía que pasar, que fue aplastado sin levantar mano por las tropas de Pompeyo que vio resuelto el problema, pues, si sólo quedaba vivo Hircano, no iba a nombrar a otro (se ve que los fariseos no acabaron de hacerse entender) así que Pompeyo colocó a Hircano de Sumo Sacerdote y declaró a Judea estado vasallo.
Toda la toma de Jerusalén por Pompeyo de manos de Aristóbulo es un episodio bellamente narrado por el principal historiador judío, Flavio Josefo. El relato de cómo Pompeyo penetró en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén y vio lo que nadie podía ver sin tocar ninguno de los tesoros que allí se guardaban, aún eriza el vello pero, como esto es un resumen y hemos de llegar lo antes posible a Jesús de Nazaret, lo pasaré por alto.
Lo malo de las conquistas de Pompeyo es que ahora Roma hacía frontera con el imperio Parto a través del Reino vasallo de Judea y los puñeteros Partos eran tipos muy, muy, duros y acabaron siendo la némesis de la República Romana.
La República en aquellos años la gobernaba el triunvirato formado por Pompeyo, César y Craso y, mientras César andaba conquistando la Galia, Craso fue enviado a poner orden con el Imperio Parto. Fue una de las más brutales catástrofes romanas. Cuando faltaban apenas 50 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret, Craso fue brutalmente derrotado en Carras (Siria) donde, además de masacrar a un imponente ejército, los partos mataron a Craso y a su hijo.
Las consecuencias las imagináis, con Pompeyo y César como únicos supervivientes del triunvirato la guerra civil entre ambos no tardó en estallar y César, tras derrotar a Pompeyo, mientras acababa con la guerra civil, apareció por Egipto donde otros dos faraones peleaban por la corona: Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra. Creo que no necesito decir lo que pasó, César se enamoró perdidamente de Cleopatra pero no sin que antes, su hermano, Ptolomeo XIII, cercase con su ejército a César de tal modo que este pensó que ahí se terminaba la fiesta.
Sin embargo un sorprendente 7⁰ de caballería llegó en ayuda de César; resulta que Hircano (el Sumo Sacerdote judío a quien Pompeyo había puesto al frente del Reino de Judea) apareció por Egipto con su ejército al frente del cual estaba el general Antípatro (otro nombrecito griego). Su inesperada llegada salvó a César de ser apiolado por las huestes de Ptolomeo XIII y todo fue alegría, felicidad y Cleopatra, mucha Cleopatra.
La ayuda de Hircano y Antípatro no era desinteresada; nombrado Sumo Sacerdote por Pompeyo, enemigo mortal de César, Hircano venía a congraciarse con el nuevo «boss» y César lo agradeció confirmando a Hircano como sumo sacerdote y a Antípatro como Procurador romano en la zona. Es bueno que aclaremos que Antípatro tenía dos hijos, uno llamado Faisal y otro Herodes, un personaje este último que, seguramente, les sonará y que será decisivo en la historia de Jesús de Nazaret.
César, mientras tanto, tras pegarse unas vacaciones en el Nilo con Cleopatra navegando arriba y abajo y flipando con las cosas que había en Egipto, marchó un momentito a Roma para ver cómo arreglaba el asunto de los partos. Decidido a vengar la derrota de Craso, Julio César convocó una reunión en el Senado el 15 de marzo del año 44 antes de que naciese Jesús de Nazaret y allí ya sabéis lo que pasó: fue apuñalado a los pies de la estatua de su archienemigo Pompeyo.
Muerto César un nuevo triunvirato se formó con su hijo adoptivo Octaviano, Lépido y su sucesor moral Marco Antonio que, decidido a completar la obra de César y derrotar a los partos, marchó a oriente a preparar la campaña y allí se encontró… ¿lo adivináis? sí, con Cleopatra.
Perdidamente enamorado de Cleopatra (¿qué tendría esta mujer?) a Marco Antonio pronto se le olvidó el asunto de la guerra con los partos y comenzó a vivir de fiesta en fiesta con la faraona. Perdido en un delirio erótico de vino y rosas Marco Antonio ni se enteró de que los partos habían decidido que no iban a esperar a que los romanos fuesen por allí y que mejor serían ellos los que atacarían primero, así que, aprovechando la enésima enemistad entre dos personajes del clan de los Macabeos, los Partos se apoderaron de Judea apoyando a un sobrino de Hircano, el Sumo Sacerdote macabeo nombrado por Pompeyo y confirmado por César.
Faltaban apenas 41 años para el nacimiento de Jesús de Nazaret cuando un sobrino de Hircano llamado Antígono (otro nombrecito griego) buscó y encontró ayuda en los Partos para derrocar a su tío.
El episodio merece ser narrado: cuando Antígono y sus partos llegaron a Jerusalén mataron a Feisal —uno de los dos hijos del general Antípatro— y tras detener al Sumo Sacerdote Hircano le cortó las dos orejas. No es que Antígono hubiese lidiado con torería a su tío, lo que ocurre es que para ser Sumo Sacerdote era imprescindible no tener tara alguna y con esto Antígono se aseguraba que nunca jamás volviera a serlo.
Si Antígono dio la vuelta al ruedo con las orejas no nos lo cuentan las crónicas.
Sé que el follón que les estoy contando es de padre y muy señor mío pero, si has llegado hasta aquí, verás que el final está cercano y que acaba de forma sorprendente.
Mientras le cortaban las orejas a Hircano y apiolaban a Faisal, su hermano Herodes se las apañó para huir hacia Egipto con lo puesto, es decir, apenas con 500 concubinas, con sus tesoros y otras fruslerías de nada y fue a Egipto a presentarse a Marco Antonio y a decirle:
—¡Salve! noble Marco Antonio, no es que quiera yo estropearte la fiesta Cleopátrica que tienes montada, pero es que los partos han conquistado Judea y, desorejado Hircano y muerta la descendencia del fiel general Antípatro, sólo te quedo yo para poner orden en este putiferio. Nómbrame rey de Judea y yo te arreglo el asunto.
—Vale noble Herodes, pero es que ahora me pillas ocupado, mira, yo te nombro rey vasallo de Judea y tú cógete un ejército mientras yo acabo de resolver unos complejos problemas de estado que tengo con su alteza Cleopatra, la faraona.
Y así fue. Faltaban 38 años para que naciese Jesús de Nazaret cuando Herodes reconquistó Jerusalén y puso fin al rollo macabeo. Ahora él era el baranda en jefe y ya estamos listos para que venga al mundo Jesús de Nazaret.
Vacaciones para tiesos (II): entendiendo la Semana Santa
Parece que han sido muchos los abogados y abogadas que leyeron el post de ayer, lo que me confirma que el número de tiesos y tiesas que hay en nuestra profesión estos días es muy alto; esto me anima a seguir en mi tarea de ayudarles a desentrañar los secretos de la Semana Santa para poder disfrutarla sin gastarse un euro y, para ello, nada mejor que terminar de conocer cómo eran, cómo pensaban y en qué creían las gentes de la sociedad en que nació Jesús de Nazaret.
Ayer dejamos a los judíos felices, recién liberados por Ciro el Grande de su cautiverio en Babilonia y prestos a reconstruir el templo de Jerusalén. Habían vuelto de Babilonia llenos de nuevas creencias y tradiciones y hasta hablando un idioma nuevo llamado arameo (de «Aram» Siria) y, aunque miraban el futuro con esperanza, se equivocaban.
Se equivocaban porque en Macedonia, al norte de Grecia, unos años después, el rey Filipo y su esposa Olympia tuvieron un hijo al que pusieron por nombre Alejandro y que habría de cambiar la forma de pensar y la cultura del mundo.
Como Filipo y Olympia eran gente de posibles y tenían un buen pasar, en vez de mandar al chiquillo a un colegio público lo que hicieron fue contratar al tío más listo de aquel momento, un tal Aristóteles, un griego que se tiraba todo el día pensando y que lo mismo te demostraba que la tierra era redonda que te escribía dos o tres tratados de política. Como el zagal era listo y el profesor más aún el chiquillo nos salió una lumbrera que, además de guapo y bien plantado, tenía más gusto por las batallas que un tonto por un lápiz. Fue por eso que, en cuanto tuvo cosa de veinte años, se le puso en la cabeza conquistar el mundo. Y a ello se aplicó.
Relatar las conquistas de Alejandro sería tarea interminable, a nuestros efectos lo que importa es que en poco más de diez años conquistó Egipto, el Imperio Persa hasta India y la tierra que había entre ambos imperios: Canaán. Así pues, los judíos, allá por el año 300 y pico antes de nuestra era, recibieron a Alejandro y sus griegos alborozados pensando que les liberarían de la influencia persa pero se equivocaban y su alegría duró poco, al menos para una parte de los judíos, porque los griegos habían venido para quedarse.
Lo más llamativo de los griegos es que, allá donde llegaban, contagiaban su cultura y pronto en todos los dominios griegos, en Persia, Bactriana, Ecbatana y donde menos se pudiese pensar, de la noche a la mañana se construyeron teatros donde se podía asistir a obras de unos tales Esquilo, Sófocles y Eurípides y la población abrazó con la pasión de los adolescentes las modas griegas y esto, a un judío como Yahweh manda, no podía gustarle.
—¿Has visto, Efrain, que han construido en la ciudad de David un gimnasio?
—¿Y eso qué es?
—Un lugar donde la gente se queda en pelotas y se dedica a dar saltos y perigallos.
—¡Yahweh nos proteja!
Y no es que fueran sólo los gimnasios, los griegos, con sus enloquecidas ideas, permitían a las mujeres que presentasen por sí solas pruebas en juicio e incluso les habían permitido ser «Arcontas» (Mandamases) en varias ciudades…
—¡Dónde vamos a llegar Efraín! ¡Válganme los querubines del Arca!
La fiebre helenística llegó a tal punto que si no hablabas griego eras un «loser» y el que más y la que menos le daban a la cosa de la filosofía que era una actividad que se puso muy de moda y que era como hoy el rap pero con más flou. Un tal Platón se puso muy, muy, de moda.
—Efraín dicen que a los griegos les gusta la coyunda a pelo y a lana…
—¿Pero qué barbaridades dices Neftalí?
—Lo que oyes, sé que todos practican una cosa que llaman homomanfloritismo y que las mujeres son todas libanesas…
—Será lesbianas…
—¡Calla blasfemo!
Era evidente que la llegada de la cultura griega a Judea, el «helenismo», no podía acabar bien.
Y no podía acabar bien porque mientras la mitad de la población abrazó la cultura y costumbres griegas la otra mitad se arriscó en sus costumbres judías y la cosa llegó a tanto que ambas facciones empezaron a beberse el vino de espaldas. Sólo les doy un dato. Según el Evangelio la familia de Jesús vive en Nazaret, una minúscula población de Galilea que, sin más que unas decenas de habitantes, se encontraba a apenas cinco kilómetros de una gran ciudad fuertemente poblada por decenas de miles de habitantes: Séforis.
Con toda probabilidad José trabajó como constructor en Séforis (se conservan recibos de pago de constructores como José por obras en Séforis) pero, si se fijan, Séforis ni una sola vez es mencionada en los evangelios siendo la principal ciudad de la zona a gran distancia de las demás. ¿Por qué? Por el nombre pueden imaginarlo, Séforis era una ciudad habitada por una población fuertemente helenizada.
Dispuestos a acabar con ese sindiós unos patrióticos judíos, los hermanos Macabeos, se conjuraron para acabar con tanto libertinaje y de paso con el dominio griego y, gracias a ellos, hoy tenemos rollos macabeos y Maccabi de Tel Aviv. Sin estos hombres y sus acciones no puede entenderse la época de Jesús.
Vamos a ello.
Aprovechando que Judea estaba enmedio de los dominios de los Seleucidas (sucesores de Seleuco, general de Alejandro, gobernadores de Persia) y de los Ptolemaicos (sucesores de Ptolomeo, otro general de Alejandro y gobernadores de Egipto) los Macabeos fueron abriéndose paso a base de «palicos y cañicas» hasta lograr tomar bajo su control Jerusalén. Llegados allí se dispusieron a poner en orden las cosas y lo primero que hicieron fue ir al templo donde el Sumo Sacerdote los recibió alborozado…
—Loado sea el cuerno del altar de Elohim, por fin unos judíos como Yahweh manda por aquí…
—Déjate de bendiciones que venimos a solucionar la cosa sacerdotal y a poner en claro quién manda aquí.
—Por la barbas de Elías, ¿pues quién va a mandar? ¡el que dicen las escrituras! Hay que buscar un descendiente de David, ungirlo y…
—Para, para, para… Que nosotros no somos descendientes de David, que somos Macabeos…
—Pues entonces no va a poder ser porque la Torá es muy clara en esto y…
—Espera, que te vamos a enseñar lo que dice la Torá… ¡Judas! ¡Ve sacando el sable de degollar curas y enséñaselo aquí al amigo!
Como pueden imaginar la clase sacerdotal que gobernaba el recién recuperado templo tardó poco en ser destituida y expulsada al tiempo que los Macabeos la sustituyeron con otro grupo de gentes afines y que antes les obedecían a ellos que a las escrituras sagradas. Esta acomodaticia clase dirigente sacerdotal se establecerá en el templo y protagonizará buena parte de los sucesos que se narran en la Semana Santa, son los conocidos como «saduceos».
Y ¿qué ocurrió con la clase sacerdotal depuesta?
Al parecer marcharon al desierto donde alimentaron la idea de que el templo estaba corrompido y sus sacerdotes usurpadores también. Sus creencias —y hasta hay quien dice que ellos mismos— están en la base de la comunidad Esenia, autora de los Manuscritos del Mar Muerto a los que, en algún momento, volveremos.
Y dicho esto creo que ya pueden ir ustedes haciéndose una idea de cómo estaba el patio en los años que Jesús vino al mundo: por un lado una población judía fuertemente helenizada y que en algunos casos ni siquiera hablaba arameo (por aquellos años se tradujeron todas las escrituras al griego pues había judíos que ya no podían leerlas en hebreo, la llamada «Septuaginta» base del Antiguo Testamento cristiano) y, al lado de esos judíos helenizados, estaban también los judíos patanegra que creían a pie juntillas en las tradiciones traidas del exilio y que se expresaban en arameo sin perjuicio de saber griego y hasta hebreo también. Pero no crean que los judíos patanegra estaban unidos, no señor, entre ellos y a cuenta del gobierno del templo, aparecieron tres sectas principales: los saduceos, los aristócratas que controlaban el templo y eran maestros en la ciencia de ponerse al sol que más calienta; los esenios, gentes tan íntegras y cumplidoras de las escrituras que andaban por los desiertos preparando los caminos del Señor y una nueva clase de gente, los fariseos, que, al igual que los esenios repudiaban a los usurpadores que se habían hecho con el poder del templo. Estos fariseos, a diferencia de los saduceos que solo creían en el mundo presente, ya creían en la resurrección.
Como ves el ambientillo era espeso en Judea en esos años pero, gracias a esto, se entiende mejor, por ejemplo, por qué Jesús se lió a trompadas en el templo. De hecho fariseos y esenios de buen grado hubiesen hecho lo mismo.
Y Jesús ¿que era? ¿helenista, fariseo, saduceo o esenio?
Buena pregunta, lo que pasa es que, para terminar de guisar este potaje, nos falta un elemento primordial: los romanos; unos tipos que llegaron a Canaán apenas 63 (sesenta y tres) años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, pero de eso nos ocuparemos mañana.
Vacaciones para tiesos: entendiendo la semana santa
Si eres un abogado o abogada patanegra, de esos que ejercen solos o en un despacho pequeño con unos pocos compañeros, a estas alturas tienes que estar tieso, muy tieso, pero… ¡Sssshhhh! ¡que no se entere nadie! tú, abogada, saca el bolso y los zapatos buenos y tú, abogado, ponte la chaqueta y la corbata; los clientes no quieren tener abogados sin blanca y no es bueno que estando tieso dejes ver, aunque sea Semana Santa, que no que es que estés a dos velas, sino a dos cirios pascuales.
Yo, para ayudarte a pasar esta mala época, te sugiero que, en lugar de encerrarte en casa y simular que te has ido a esquiar a Baqueira Beret, comiences a propalar por tu ciudad que este año quieres disfrutar de la experiencia cultural de la Semana Santa de tu ciudad, de la cual no disfrutas hace años debido a la pandemia y a que antes solías pasar las pascuas esquiando en Chamonix.
Propalando la idea de que te quedarás en tu pueblo o ciudad no por necesidad sino por un imperativo cultural tus amigos y clientes te mirarán con respeto y podrás pasar estas semanas que faltan para que la huelga concluya gastando poco y sin desdoro de tu condición.
Ahora bien, esta estrategia tiene un peligro, cada pueblo o ciudad tiene un sinnúmero de personas entregadas a su semana santa, que la consideran la mejor del mundo y que se saben desde el año que se coronó canónicamente a la Virgen de la Amargura hasta las palabras exactas que dijo el desvergonzado de Poncio Pilatos cuando condenó a Jesús de Nazaret. Y claro, siendo tú un letrado o una letrada, no puedes dejar traslucir tu desconocimiento del tema de forma que, para que puedas salvar las formas y salir del paso exhibiendo conocimientos históricos no frecuentes, te brindo esta serie de post que comienzo hoy a fin de que puedas vivir una Semana Santa consciente y en la que puedas distinguir el rito ortodoxo de las barbaridades de cada pueblo o ciudad y que te resultarán válidas tanto si eres un creyente fervoroso, como un ateo militante o un agnóstico lleno de dudas.
Pero, como aún no ha llegado en sí la semana santa, antes que nada hemos de tratar de conocer cómo eran y que pensaban los habitantes de Canaán, de Palestina, del viejo territorio del Reino de Israel o como prefiráis llamarle. La semana santa no se entiende sin saber cómo eran los habitantes de los lugares que menciona el evangelio, así que vamos, primero que nada, a conocer al paisanaje que rodeó a Jesús de Nazaret para lo cual será preciso hacer un poco de historia y remontarnos a unos 580 años antes del nacimiento de Jesús, justo ese momento que cantó el grupo de música disco Boney M. en su famosa canción «The rivers o Babylon» y que decía:
«By the rivers of Babylon
there we sat down
Yeah! We wept
when we remembered Sion».
Si no identificas la canción búscala en Youtube y verás cómo la has oído muchas veces. Su letra, nos cuenta cómo allá, por los ríos de Babilonia, «nos sentábamos y llorábamos al recordar Sión». Boney M. no inventó nada, es una canción escrita medio milenio antes del nacimiento de Jesús, concretamente es el Salmo 137 y se lleva cantando más de 2000 años.
A ver cómo te lo explico.
Seguro que en tu cabeza te rondan conceptos como «Israel», «Judá», «Las tribus de Israel» o la «Tribu de Judá» sin que sepas exactamente por qué a todos los israelíes se les llama «judíos» y cosas así. Si me lo permites voy a resolver todas tus dudas.
Israel, desde la mítica época de David y Salomón (de cuya existencia real se duda), que podemos colocar grosso modo unos mil años antes de Jesús, nunca fue un solo reino. Tal y como ves en la imagen existía un rico Reino del Norte (Israel) en el que vivían principalmente las tribus de Rubén, Simeón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Isacar, Zabulón y las tribus de la estirpe de José, Efraín y Manasés.
Al sur de este reino existía un reino más pobre, con capital en Jerusalén, en el que vivían principalmente las tribus de Judá y Benjamín y que es el territorio que conocemos como Judea.
Por si alguien siente comezón o piensa que he olvidado a los levitas diré que a esta tribu, según la Torá, nunca se le adjudicó un territorio sino que, en cuanto que sacerdotes, los descendientes de Leví vivían desperdigados por ambos reinos dedicados a sus funciones sagradas.
Y ahora vamos al turrón.
Los reinos de Israel y Judá (el reino del norte y el reino del sur) se encontraban situados entre las dos grandes potencias de la época, Babilonia al oriente y Egipto al oeste, de forma que fueron a lo largo de la historia un territorio en permanente disputa y hubieron de sufrir las arremetidas de unos y de otros. Como consecuencia de estas arremetidas el Reino del Norte (Israel y las 10 tribus que lo poblaban) desapareció para siempre de la historia porque, doscientos años antes de los hechos que voy a contarles, los asirios cayeron sobre el Reino del Norte (Israel), lo derrotaron y deportaron a su población, las diez tribus, a Nínive donde fueron asimilados desapareciendo para siempre de la historia.
No es de extrañar que el mundo a partir de esa fecha conozca a los descendientes de Jacob (Israel) como «judíos» pues, excepción hecha de los descendientes de Benjamín y unos pocos levitas, la gran masa de la población del reino del sur era judía, como Jesús.
Es verdad que muchos habitantes del reino del norte huyeron despavoridos buscando en el Reino del Sur refugio de los asirios y es verdad que este éxodo de norteños hacia el sur tuvo consecuencias religioso políticas como veremos enseguida, pero también es verdad que el Reino del Norte recibió nuevos habitantes traidos por los asirios y conservó algún resto de población israelí originaria. Pues bien, esta amalgama de gente es la que la historia conocerá más tarde como «Samaritanos».
Creo que me estoy extendiendo de más pero merece la pena saber que en este momento el pueblo de Israel y el de Judá eran pueblos principalmente politeístas.
Sí politeístas.
No te dejes engañar por lo que parecen querer decirte en tu iglesia o culto sobre el eterno monoteísmo del pueblo de Israel o sobre el monoteísmo de David o de Salomón, si lees los textos con cuidado verás que no es así, que en Israel se adoraban toda la pléyade de dioses comunes a la región de Canaán y, además de Yahweh se adoraba a dioses como Baal o El y a diosas como Ashera.
Vale, no me crees, permíteme que te transcriba unas lineas del Antiguo Testamento, concretamente del segundo libro de los Reyes, capítulo 23 versículos de 4 en adelante. Sólo citaré un trozo porque la ristra de dioses que adoraban los judíos era interminable:
«Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. 5 Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. 6 Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. 7 Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. 8 E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba; y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. 9 Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. 10 Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. 11 Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos; y quemó al fuego los carros del sol. 12 Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová; y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. 13 Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón. 14 Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres».
Como puedes ver el templo de Salomón era un centro comercial con religiones y dioses de todos los gustos, desde ídolos levantados por el mismísimo Salomón (Astoret), hasta prostitutas sagradas consagradas a la diosa Ashera, pasando por el infame dios Moloc, al que los judíos sacrificaban su primer hijo recién nacido.
Tratemos de ser serios, antes del exilio en Babilonia que veremos después los judíos nunca fueron un pueblo monoteista (o monolatrista) y ello a pesar de los esfuerzos del bueno del rey Josías que fue quien ordenó sacar del templo y destruir todos los dioses a excepción de Yahweh.
Por otro lado fue también Josías quien dijo haber encontrado dentro del templo, donde se hallaba perdido, «el libro de la ley» que se decidió a imponer a todo su pueblo. La mayoría de los historiadores sostienen que este «libro de la ley» a que hace referencia Josías es el llamado «Deuteronomio», el quinto de los libros de la Torá o Pentatéuco que, según esta tesis, sería el primer libro escrito de la Biblia. El Génesis, el Éxodo y otros libros se forjaron, como veremos, durante el exilio en Babilonia y más tarde aún hasta etapas casi contemporáneas al propio Jesús.
Se supone que Josías destruyó los idolos y trató de construir un pueblo en torno a un libro acuciado por la necesidad de dotar de unidad a los judíos y a todos cuantos israelitas habían llegado del Reino del Norte huyendo de los asirios pero todo su trabajo se vendría abajo poco tiempo después, cuando el poder asirio fue sustituido por un nuevo poder emergente: Babilonia.
Como ya les adelanté en torno al 580 antes de nuestra era Babilonia cayó sobre el Reino del Sur, sobre Judea y tras derrotarla llevó al cautiverio al pueblo judío. ¿A todo? No. Sólamente a las clases más preparadas, a la nobleza, a la familia real, a los técnicos y personas mejor preparadas dejando al pueblo llano en una conquistada judea.
Son esos deportados a Babilonia quienes lloran su ausencia en salmos como el que Boney M. cantó 2500 años después y, sin embargo, fue este exilio en Babilonia el que verdaderamemte dotó de señas de identidad al pueblo judío.
Por un lado los judíos entraron en contacto con una civilización mucho más avanzada que la suya y allí aprendieron un nuevo idioma de forma que dejaron de hablar hebreo, que quedó reservado a los textos religiosos, para pasar a hablar arameo, el idioma materno de Jesús.
Por otro lado los judíos pudieron conocer los textos sagrados y las ceremonias babilónicas que, con las consiguientes adaptaciones, hicieron suyos. Así llegaron a la tradición judía textos babilonios como el «Enuma Elish» del que se tomaron bastantes ideas para el Génesis, o del «Poema de Gilgamesh» del que se tomó toda la historia del diluvio universal, o del «Ludlul Bel Nemeki» con todo su planteamiento teórico sobre el mal, u observaron en la propia Babilonia el Entenenanki, el zigurat erigido en Babilonia en honor del Dios Marduk, edificado por dioses según los textos babilónicos y que alcanzaba el cielo que sirvió de origen para el relato de la Torre de Babel. Observen que Babel es la misma palabra que dio origen al nombre Babilonia. «Bab» (puerta) «ilu» (de dios) o mas aún «Bab» (puerta) «ilani» (de los dioses). Todavía hoy «Bab» significa «puerta» en las lenguas semíticas de forma que, cuando oigas hablar del Estrecho de Bab El Mandeb a la entrada sur del Mar Rojo, ya puedes especular con lo que significa.
En Babilonia los judíos mantuvieron su identidad como pueblo gracias a la ley, a esa ley que les dio Josías y que ellos fueron corrigiendo y aumentando con leyendas, relatos y mitos babilonios debidamente adaptados.
Para cuando el emperador Ciro el Grande, fundador de la dinastía persa aqueménida, liberó a los judíos y les permitió volver a su país estos habían sufrido una profundísima transformación cultural. Salieron politeistas y hablando hebreo de Judea y ochenta años más tarde volvieron allí hablando arameo y decididos partidarios del monoteísmo.
Ciro el Grande, además, les permitió reconstruir el templo de Yahweh que Nabucodonosor en babilonio había arrasado y no es de extrañar que uno de los libros capitales del Antiguo Testamento, el del profeta Isaías, se otorgue a este emperador, Ciro el Grande, la condición de «Mesías».
¿No me crees?
Acudamos al libro del profeta Isaías, capítulo 45 y leerás:
«Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2 Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos; 3 y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados».
Es importante que sepas que donde lees «ungido» debes leer «Mesías» porque «Mesías» (Masiah) es la palabra hebrea que se traduce al español como ungido. Dicho de otra forma, la palabra Mesías, se dice en castellano «ungido» del mismo modo que en griego se dice «Cristo» (Χριστός, Christós). Es decir, Mesías, Ungido y Cristo significan exactamente lo mismo. Mesías, Ungido y Cristo designan a cualquier persona sobre la que se ha derramado el aceite de oliva preparado en la forma que nos enseña el Antiguo Testamento.
—Pero yo no recuerdo que a Jesús de Nazaret nadie le echase aceite.
—Tranquilo, ya veremos eso otro día.
Por hoy debe bastarte saber que Ciro respetó a todos los dioses de los diversos pueblos de su imperio. Él, que adoraba a Ahura Mazda, el dios de los zoroastristas, respetó al dios babilonio Marduk y al judío Yahweh. Para Ciro, al parecer, bajo diversos nombres todos eran uno y el único dios… No es de extrañar que Isaías le considerase como «ungido» de Yahweh pues su posición espiritual indica ya el monoteísmo que acabará cuajando en el pueblo judío.
A la vuelta de Babilonia, el pueblo judío así transformado culturalmente, reedificó bajo el reinado de Zorobabel el templo de Yahweh y se dispuso a vivir feliz sin saber que por las tierras de Macedonia pronto habría de nacer un niño que, educado por Aristóteles, estaba a punto de adueñarse de casi todo el mundo conocido y cambiar de forma determinante las creencias y la forma de pensar de una parte importantísima del pueblo judío.
Pero eso os lo cuento en la segunda parte de esta serie. Por hoy bastante hemos tenido con Babilonia, el exilio y Boney M.