El establecimiento del catolicismo como religión oficial del imperio romano provocó una serie de interesantes cambios que serían decisivos para la humanidad, hoy he andado cacharreando y tratando de sintetizar algunos de ellos.
La implantación del catolicismo como religión oficial del Imperio Romano supuso, en primer lugar, un cambio en la relación del ser humano con su entorno, un cambio en la forma de entender y organizar la sociedad, una jerarquía distinta de valores, una nueva respuesta a las preguntas de de dónde venimos y a dónde vamos y, por supuesto, un cambio en la forma de legitimar el poder. Y, siendo el catolicismo una religión mistérica incomprensible para la razón humana en algunos aspectos, el catolicismo también supuso un detrimento de las fórmulas racionales de conocimiento del entorno en favor de las fórmulas reveladas. La facultad de conocer, en última instancia, fue retirada al común de la población y, también en última instancia, entregada a una casta de personas que tenían el monopolio de la interpretación de la verdad revelada. El mundo católico es un mundo donde había una sola verdad, lo cual es, en muchos aspectos, tranquilizador.
Aún recuerdo cómo, durante mi educación infantil, se nos repetía a los niños la anécdota de Agustín de Hipona (San Agustín) que contaba cómo, paseando este cierto día por la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad, se encontró con un niño que, tras hacer un hoyo en la arena, se dedicaba a echar agua del mar dentro de él.
—¿Por qué haces eso, niño? (preguntó Agustín)
—Quiero meter toda el agua del mar en este hoyo.
—Pero ¿no ves que eso es imposible?
A lo que el niño respondió
—Más imposible es que tú entiendas eso en lo que estás pensando.
La anécdota ilustra bien que con el catolicismo hay cosas que no hay que tratar de entender, que son cuestión de fé y que, por ello, son cosas que se creen, no son cosas que se saben.
Este carácter mistérico del catolicismo hizo que, durante aquellos años oscuros que vieron el advenimiento de la Edad Media, la revelación ocupase un lugar central en lo relativo al conocimiento del mundo y que preguntarse por qué el mundo era como era y no de otra forma hasta cierto punto no tuviese sentido, el mundo era así porque así lo había creado Dios.
Esto no quiere decir que se renunciase a toda investigación, obviamente, pero sí que, en último término, la revelación era la fuente suprema de conocimiento y esta solo podía ser desvelada por una casta especial de hombres: los hombres de iglesia.
Así simplificadas las cosas no es de extrañar que, en el mundo cristiano, todo pareciese estar ordenado hasta los tiempos modernos. Dios gobernaba el mundo, la iglesia expresaba sus deseos extraídos de la revelación, los reyes lo eran por designio divino expresado a través de la sucesión hereditaria y eran ellos quienes gobernaban, hacían las leyes, declaraban las guerras y firmaban las paces, siempre bajo la supervisión de una casta sacerdotal que, curiosamente, ni era ni podía ser hereditaria pues regía el celibato, sino cooptada.
El mundo pues, para la civilización cristiana, fue un lugar seguro y conocido durante casi mil años, cada cosa estaba en su sitio y todo tenía una razón de ser dentro del plan divino, desde la vida terrena hasta la ultraterrena pasando por las formas de vida y de gobierno.
Pero con el redescubrimiento de la antigüedad pagana durante el Renacimiento, con la reforma de Lutero, con la aparición de la imprenta y la difusión de nuevas ideas, está visión monolítica del mundo comenzó a resquebrajarse tras mil años de hegemonía, la razón y la lógica comenzaron a salir del lugar en que les había confinado la revelación y el mundo, claro, se tambaleó.
En la caja de herramientas de la humanidad la razón y el método científico sustituyeron a la revelación como instrumentos del conocimiento y esto tuvo consecuencias políticas a la hora de legitimar las formas de gobierno existentes. Si no estaba tan claro que los reyes fuesen reyes por designio divino ¿por qué no buscar formas de gobierno y gobernantes de acuerdo con las reglas de la razón y no de la revelación?
Cuando en 1793 el rey de Francia Luis XVI fue guillotinado sin que a Dios pareciese importarle demasiado, una visión del mundo, del gobierno y del estado, comenzó a desaparecer.
Pero… Y si no era Dios quien legitimaba los gobiernos ¿Quién o qué era quien lo hacía?
Hubo que buscarle un sustituto a Dios como legitimador del poder y, de entre las muchas ideas que se propusieron una idea, no menos irracional ni inexplicable que la divina, se abrió paso con tremendo éxito, la nación, una idea que no pareció ser puesta en cuestión hasta que dos guerras mundiales devastaron el planeta poniendo en peligro la propia supervivencia de la especie humana en una hipotética tercera.
¿Qué era y que representaba esa idea llamada nación? ¿tenía algún fundamento racional? ¿era una idea filantrópica o perversa?
El cambio que sufrió el mundo en el siglo XIX no tiene parangón y en pocos años la visión del mundo de los seres humanos cambió por completo.
Pero ¿por qué narices les estoy contando yo todo esto una mañana de domingo?
Esa sí que es una buena pregunta.
Etiqueta: poder
La nueva máscara del poder
Para darnos una idea del avance técnico de la humanidad podemos recordar que, en 1950, Alan Turing, en su libro «Computing Machine and Intelligence» propuso un test (el «test de Turing») para comprobar si una máquina era inteligente y capaz de dar respuestas como lo haría un humano.
Setenta años después esas mismas máquinas nos realizan test a los seres humanos para que demostremos que no somos máquinas.
Cada vez que resuelves un captcha o le dices a una máquina eso de «no soy un robot» cliqueando sobre una casilla estás, de una forma u otra, reconociendo quién tiene la sartén por el mango en esta sociedad.
Quién está detrás de esa máquina y por qué parece preocuparnos poco, creemos en el funcionamiento de las máquinas del mismo modo que creemos en las religiones, confirmando de este modo la corrección de aquella vieja cita de Arthur C. Clark que decía: «Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia».
Lo malo es que creemos en la magia.
Creemos en los resultados de las máquinas con una fe inquebrantable sin preguntarnos nunca quien está detrás de esa máquina, quién es el ingeniero que la ha programado, para quién trabaja o qué fines persigue. Desde los velocímetros que nos mandan a prisión o los etilómetros que nos convierten en delincuentes hasta el algoritmo que dice que hemos recibido una notificación por LexNet nos creemos que están «calibrados» y «testeados» y que ello es suficiente a garantizar la corrección de su funcionamiento olvidando que ningún algoritmo ni programa cuyo código fuente no sea auditable es seguro ni debería hacer prueba de nada en derecho.
Me he enfrentado ya a este problema algunas veces —incluso ante el tribunal constitucional— pero la inteligencia humana parece no avanzar a la misma velocidad que la artificial y la velocidad de los procesos judiciales es tan lenta que cada pequeño paso exige años de desesperantes esperas. Mientras los algoritmos procesan información a la velocidad de la luz en favor de sus propietarios y, nosotros, los humanos, somos ya quienes hemos de demostrar que no somos máquinas.
Y les rendimos cuentas a ellos, la nueva máscara tras la que el poder se oculta.
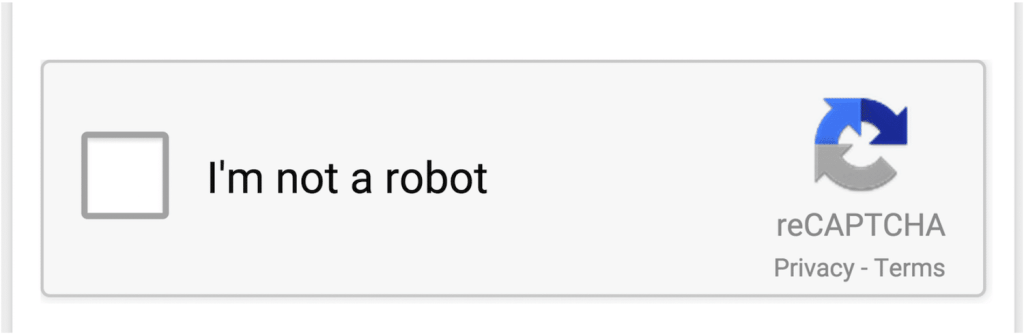
La dictadura de la tecnología
 El control ejercido por determinadas élites en las sociedades humanas ha tenido un importante apoyo en las tecnologías de la comunicación. Como señaló Doug Ruskhoff los avances tecnológicos son en principio dominados por una élite que los usa para cimentar su posición de dominio; más adelante cuando las masas adquieren las
El control ejercido por determinadas élites en las sociedades humanas ha tenido un importante apoyo en las tecnologías de la comunicación. Como señaló Doug Ruskhoff los avances tecnológicos son en principio dominados por una élite que los usa para cimentar su posición de dominio; más adelante cuando las masas adquieren las
capacidades para usar de esos avances tecnológicos las élites ya han avanzado a un escalón nuevo de forma que, tal y como se ve en el esquema de la imagen, para cada nivel «n» de dominio de una tecnología por la población el nivel de sus controladores es siempre «n+1».
El proceso lo ejemplifica Ruskhoff comenzando desde las primeras civilizaciones. Cuando sacerdotes y reyes dominaban en las primeras civilizaciones tecnologías decisivas para su funcionamiento (saber cuándo hay que sembrar es decisivo y exige conocimientos astronómicos para distinguir las estaciones y el calendario) a la población no le quedaba sino escuchar a quienes les hablaban de los dioses del cielo. Cuando se redactaron los primeros textos los sacerdotes leían y el pueblo escuchaba. Cuando el pueblo comenzó a aprender a escribir la élite controlaba la producción de los libros de forma que sólo se leía
lo que los editores decidían y cuando el pueblo accedió a la posibilidad de publicar a nivel mundial gracias a la informática las élites de control ya iban un escalón por encima pues ellas eran las que programaban la plataforma. Hoy está usted leyendo esto que escribo en un blog pero mi autonomía para publicar es una falsa ilusión: una empresa llamada WordPress controla esta plataforma y si usted ha visto el enlace a este post en Facebook, por ejemplo, no necesito decirle que su ilusión de libertad es solo eso, una ilusión, usted publicará en Facebook sólo aquello que le permita el algoritmo de esa red social y sus post los leerán aquellos de sus followers que el mismo algoritmo decida1
Ahora la capacidad de programar alcanza a grandes capas de la población pero las élites vuelven a estar un escalón por delante: a través de las redes sociales han acumulado una ingente cantidad de datos que aspiran a aumentar a través del «IoT» y a tratar usando del Big Data y la inteligencia artificial. Las posibilidades de control social que les ofrecen estas tecnologías son de una magnitud nunca vista en la historia del ser humano.
¿Y qué hacen nuestros gobiernos?
Poco o nada, según ya anticipó Kranzberg es sus leyes de la tecnología2 aunque la tecnología es una cuestión primordial en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos son los que primeros al tomar decisiones políticas en cuestiones tecnológicas.
He vivido esto en primera persona en alguna discusión tecnológica en corporaciones públicas donde consideraciones de conveniencia política han llevado a decisiones tecnológicas disparatadas cuando no devastadoras para el futuro de la profesión que ejerzo3.
Cuando en USA tan sólo era capaz de leer el 13% de la población los padres de la patria norteamericana decidieron formular la primera enmienda a su constitución y regular la libertad de prensa (una tecnología de la información nueva por entonces); nuestros políticos actuales, enfrentados a una revolución informacional sin parangón en la historia simplemente son incapaces de hacer nada: ellos ya no están en la élite de control, ellos ya están, como nosotros, en la ignorante masa de los controlados.
Ahora elige si esto te importa y quieres hacer algo o si prefieres dejarte controlar.
- Si usted cree que sus post llegan a todos sus seguidores se
equivoca. En una página de facebook el alcance orgánico de una
publicación es, como mucho, de un 6%. En la primera hora después de su
publicación el algoritmo mostrará su post a un pequeño porcentaje de
sus seguidores y, si en ese tiempo estos entran en conversación con
usted o comentan la publicación, sólo entonces facebook se lo irá
mostrando a más personas. ¿Por qué hace esto facebook? Pues,
simplemente, por dinero. Facebook vende publicidad y si quiere usted
llegar a un amplio número de seguidores deberá pagar servicios
especiales. ↩︎ - Melvin Kranzberg fue profesor de historia de la tecnología y tuvo
una curiosa vida (sobre todo sus actividades durante la Segunda Guerra
Mundial) pero, si por algo es recordado, es por sus “seis leyes de la
tecnología” que traduzco aquí, básicamente, para poder consultarlas yo
mismo en el futuro. Suenan a broma algunas pero no crean, no crean… 1.
La tecnología no es ni buena ni mala; ni neutral. 2. La invención es
la madre de la necesidad. 3. La tecnología viene en paquetes, grandes
y pequeños. 4. Aunque la tecnología puede ser una cuestión primordial
en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos son los que
primeros al tomar decisiones políticas en cuestiones tecnológicas. 5.
Toda la historia es relevante, pero la historia de la tecnología es la
más relevante. 6. La Tecnología es una actividad muy humana y así es
también la historia de la tecnología. ↩︎ - Permítanme que no se las detalle pues cuando las recuerdo pierdo
toda fe en el género humano. ↩︎
¿Jesús o Barrabás?
Recuerdo cuando de niño, a finales de los 60 y todavía en pleno régimen de Franco, los profesores nos hablaban de los males de la democracia y negaban la capacidad del pueblo para tomar decisiones. Con frecuencia recurrían al ejemplo de lo que ellos llamaban «la primera decisión democrática» que no era otra que aquella que, supuestamente, promovió Poncio Pilato al pedirle al pueblo judío que decidiese sobre la vida y la muerte de Jesús o Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás y con esto mis profesores daban por zanjada la cuestión.
El ejemplo me atormentó años.
La imagen del pueblo gritando a Poncio Pilato que liberase a Barrabás («Bar Abba» en arameo) me estremecía, hasta que un día aprendí que «Bar Abba» (el nombre del supuesto delincuente) significa literalmente en arameo «Hijo del Padre». Más tarde, manuscritos procedentes de Cesárea y del Sinaí aclararon que el nombre de ese tal «Bar Abba» no era otro que «Iessous», es decir: Jesús. Entonces comprendí la moraleja profunda de esa historia.
Cuando la multitud gritaba a Poncio Pilato que liberase a «Iessous Bar Abba» lo que estaba gritando, en nuestro idioma, es que liberase a «Jesús el Hijo del Padre».
Hoy se sabe con bastante certeza que probablemente la elección de que hablaban mis profesores jamás existió porque más que probablemente Jesús y Barrabás fuesen la misma persona.
Ocurre que la historia la escriben los poderosos y, cuando el cristianismo llegó a ser la religión del imperio, no quedaba bien que fuese la propia Roma la responsable de la muerte de quien ahora era su deidad oficial. El desconocimiento del arameo y unos cuantos retoques hicieron el resto: Fueron los judíos los responsables de la muerte de Jesús al elegir a un peligroso delincuente llamado Barrabás.
La historia es extremadamente moderna y tiene muchas moralejas. Hoy que cuando elegimos entre partidos -votemos lo que votemos- votamos siempre a los mismos; hoy que cuando el pueblo deja oír su voz el poder la manipula y tergiversa hasta hacerle decir lo que no dice; hoy que los Poncios Pilatos mandan a la Troika a quien el pueblo quiere salvar, la historia de Iessou Bar Abba cobra actualidad.
No; el pueblo no se equivocaba, su decisión fue desoída y posteriormente falseada para que los culpables pasasen por inocentes y el pueblo resultase culpable de los delitos de sus inícuos gobernantes: «Han vivido por encima de sus posibilidades».
Pero la verdad -entonces y ahora- estuvo siempre ante nuestros ojos, escrita en el nombre del delincuente que no lo fue: Barrabás.

