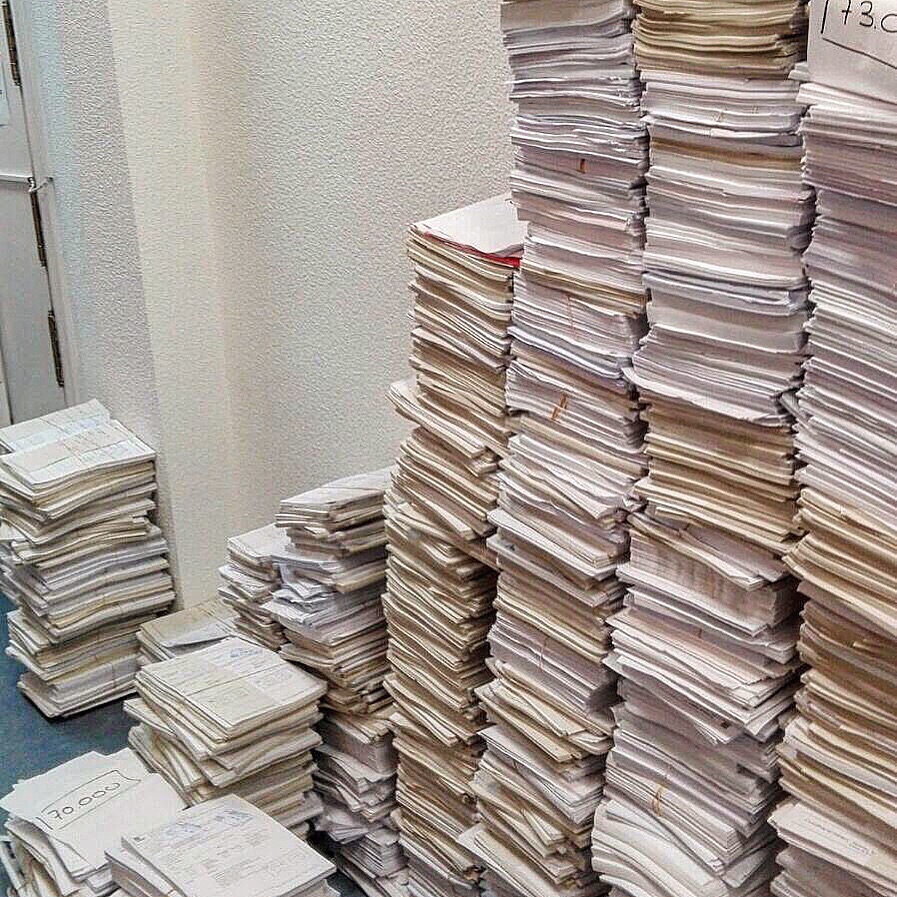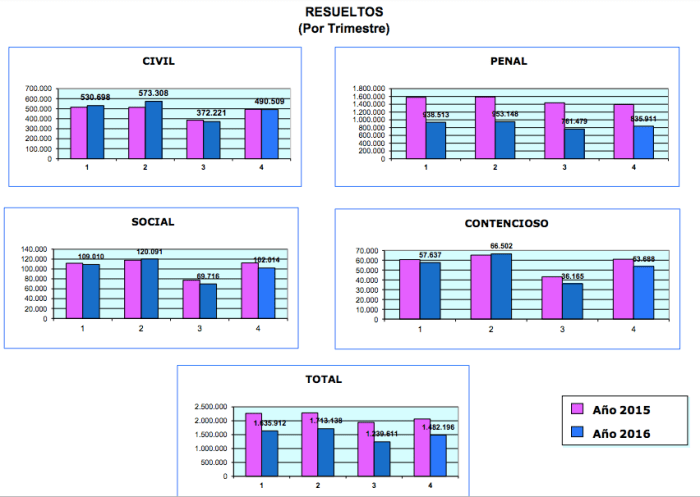¡Albricias! ¡Por fin está aquí! La nueva oficina judicial, tantos años perseguida por todos los gobiernos de España, por fin se ha hecho realidad en el afortunado Juzgado de Instrucción 7 de Madrid.
Por fin podemos contar los abogados y procuradores de España con un juzgado donde las últimas tecnologías y la modernidad organizativo-ergonómica se dan la mano.
Esta mañana se han filtrado, gracias a la sagaz cámara de un letrado, los principales avances que el futuro nos tiene preparados y —créanme— no quepo en mí de gozo.

Del reportaje fotográfico filtrado se desprende que es voluntad de la administración de justicia que, en los juzgados de España, las comunicaciones se realicen siempre de forma «remota» y lo han conseguido del modo más ingenioso y económico que imaginarse pueda: gracias a una mesa sabiamente colocada en la puerta de la oficina judicial queda vedada cualquier posibilidad de comunicar con los funcionarios a una distancia humana, obligando de esta forma a que todas las conversaciones se realicen de forma «remota».
Es verdad que la inteligente distancia conseguida merced a la mesa-barricada puede dar lugar a que las llamadas de los administrados no sean escuchadas, sobre todo en el caso de que no sepan silbar introduciéndose dos dedos en la boca, pero, para solucionar el problema, el departamento de Nuevas Tecnologías y Cibernética Avanzada del Ministerio de Justicia ha ideado un dispositivo sonoro al que ha denominado «Timbre» (Transcomunicador Inalámbrico Manual Brillante y de Resonancias Estridentes). Este «Timbre», en su versión 1.0, es un dispositivo que, colocado sobre la mesa-barricada, puede ser accionado muscularmente por el administrado operando sobre una interfaz (palito) que hay sobre él. El prodigioso dispositivo no consume energía eléctrica alguna, de forma que preserva el medio ambiente y es por tanto sostenible, soporta un uso reiterado (y es por tanto resiliente) y no presenta dificultades de uso independientemente de la orientación o identidad sexual del administrado/a/e. Con «Timbre» la igualdad ha llegado por fin a los tribunales de justicia.
Como ya queda dicho el dispositivo «Timbre» no consume electricidad y es por ello que no precisa de ningún archivo sonoro .mp3 de suerte que el administrado ya no oirá la pervasiva sintonía de Windows o ninguno de los sonidos propios de los dispositivos electrónicos. El Ministerio, para hacer aún más agradable el sistema, sacó oportunamente a concurso la composición de la intro sonora del dispositivo «Timbre» y, a cambio de varios millones de euros, el hijo de un subsecretario se hizo con el concurso presentando una intro feng-sui inspirada en los más primigenios principios Zen: la melodía de inspiración oriental llamada «Ti-Lín» que es la que suena cuando usted acierta a activar el dispositivo.
Está previsto, además, que el dipositivo pueda ser usado de forma recursiva (a los técnicos no se les escapa una) en cuyo caso la melodía «Ti-lín» se convertirá en «Tilín-tilín» y así sucesivamente en función de los manotazos golpes o zurriagazos que el administrado, sin duda feliz, propine al resiliente dispositivo.
Finalmente y siempre en relación con el dispositivo «Timbre» hay que señalar que, siendo de naturaleza portátil, el mismo puede ser retirado de la mesa a voluntad del funcionariado de forma que, aunque el administrado silbe, dé palmadas, vocée o aúlle, el funcionariado puede legítimamente no salir a atenderle al no usar de la interfaz adecuada. Obsérvese que el dispositivo «Timbre» no está asegurado con el dispositivo «ACCA», del que hablaremos después, pues, de ser sustraído por alguien, toda comunicación con los administrados quedaría suspendida, lo cual es siempre deseable. Pero sigamos.
Junto al dispositivo «Timbre» y de cara a potenciar las comunicaciones entre el juzgado y los administrados, el departamento de aviónica avanzada del ministerio de justicia ha diseñado un sistema de impresión no eléctrónico denominado en la jerga tecnológica «boli». Este «boli» (Bártulo Obsoleto Lamentablemente Inútil) está diseñado para carecer de tinta en la mayor parte de las ocasiones de forma que el administrado no pueda pintar en la mesa o en las paredes pues, como puede verse, el dispositivo «Mesa» carece de ningún elemento «papel» sobre el que el sistema de impresión «Boli» pueda ejercer sus funciones. Hay que resaltar que el dispositivo «boli» en su versión 1.0 puede usarse con una sola mano y que su extrema ligereza le convierte en un dispositivo absolutamente «sostenible» (en la mano o incluso encajado en un orificio nasal) por cualquier ciudadano/a/e, al tiempo que, por la dureza de su plástico, el gadget es insospechadamente «resiliente».
Todo está tan pensado en la oficina judicial de Instrucción-7 y es tanta la tecnología empleada que en el TJUE ya están estudiando la implementación de métodos similares aunque, claro, no tan avanzados.
El desarrollo del dispositivo «Boli» —debe reconocerse— experimentó alguna dificultad pues, siendo un dispositivo tan absolutamente avanzado y novedoso, se descubrió que provocaba irrefenables tentaciones en abogados y procuradores que no podían resistirse a apoderarse de él en alguno de los poquísimos descuidos del funcionariado; pero, afortunadamente, el Departamento de Seguridad, implementó la solución que pueden ver en la imagen denominada «Atadijo Con Cinta Americana» (ACCA), inspirándose en las soluciones que ApoloXIII improvisó durante su viaje estelar.
Así pues, celebrémoslo por fin, ya se han logrado los objetivos de la NOJ, el sueño húmedo de Gallardón, el Shangri-La de Pilar Llop, un juzgado donde ni los administrados, ni su mercenaria cohorte de abogados y procuradores puedan perturbar bajo ningún concepto el incesante trabajo de la oficina judicial al tiempo que les dotan de los más avanzados medios de telecomunicación.
Por fin el paraíso, por fin Instrucción-7, por fin la solución de los problemas de la justicia en España.
Madrid, Jueves 16 de marzo de 2023, siglo XXI, así está la justicia.
¿Reímos o lloramos?